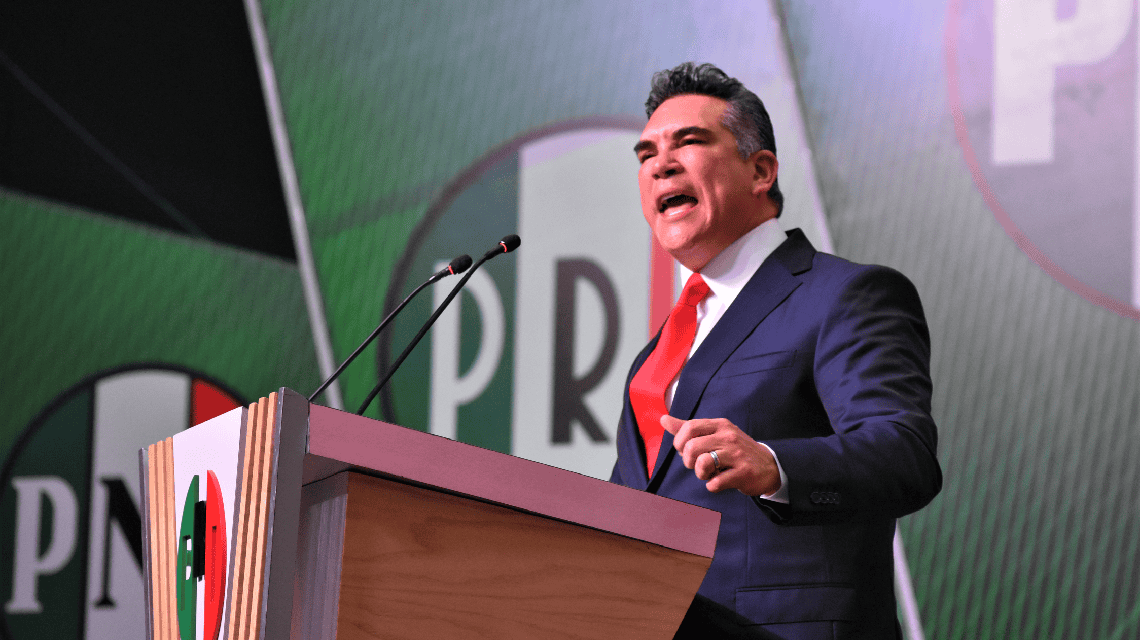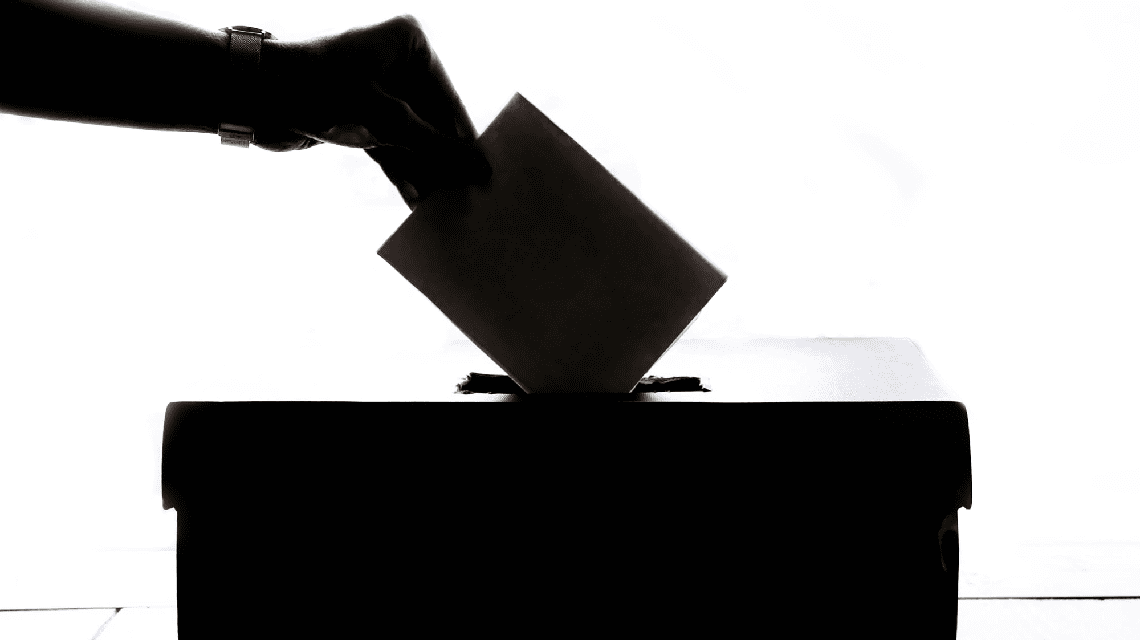Tiempo de lectura: 12 minutos
Estas líneas buscan generar procesos de reflexión sobre el
papel que los adultos tenemos respecto a las generaciones más jóvenes, para
replantearnos cómo nos relacionamos y vemos a las niñas y los niños, sobre todo
en una etapa tan relevante del ciclo de vida como la infancia y la edad
escolar. Quizás debamos cuestionarnos: ¿qué lugar ocupan niñas y niños en el escenario
nacional, qué significados y qué posibilidades existen hoy en día para la
educación y crianza de las generaciones más jóvenes, cuáles son las
posibilidades de la maternidad y paternidad en México, qué papel tiene la educación
en nuestro país para la construcción de mejores condiciones de desarrollo,
participación, ciudadanía y bienestar de la tercera parte de su población?
Según la Encuesta Intercensal 2015,1 México tiene
119,530,753 habitantes, de los cuales 32.8% son niñas, niños y adolescentes.
Preguntarnos sobre el porvenir de estas generaciones es una preocupación
válida, más cuando enfrentamos un panorama adverso en educación, seguridad
social y empleo, en un país teñido por la violencia y la precarización de las
condiciones de vida. Todos estos aspectos nos refi eren a un marco frágil para
las perspectivas de desarrollo y de los derechos humanos. Hablar de los
derechos de niñas, niños y adolescentes es un tema ríspido para los esquemas
adultocentristas y patriarcales que han moldeado a muchas generaciones. A pesar
de las resistencias de muchos adultos para considerarla sujeto de derecho, es
un hecho que la niñez cuenta con una condición distinta que pauta el marco
legal como una obligación jurídica. A partir de los acuerdos internacionales de
la Convención de los Derechos del Niño (1989) hemos sido testigos del cambio
que ha implicado este nuevo paradigma.
Este paradigma de protección integral plantea la necesidad
de mejorar las condiciones de vida de niñas y niños, sobre todo las de quienes
viven una situación de riesgo, en regiones donde enfrentan enormes carencias o
circunstancias difíciles y contrarias a la dignidad humana. Si bien no podemos
soslayar los retos económicos y sobre todo políticos que esas situaciones
implican, es necesario subrayar que el enfoque de derechos cuestiona las
consecuencias que vive la población infantil por la inestabilidad económica y
familiar, la desigualdad, los conflictos armados, la explotación y todas las
formas de violencia que impactan su día a día; situaciones que no les permiten
la mínima perspectiva de futuro. Esta perspectiva establece cambios entre el
mundo adulto y la infancia en las formas de interacción social, educativas,
familiares e institucionales, que hoy forman parte del telón de fondo de las
prácticas y los conflictos para alcanzar la protección integral que requieren
las niñas y los niños de nuestro país. Alejandro Cussiánovich2 nos
dice que la protección llamada integral es el eje conceptual y práctico de la
relación de la sociedad con la infancia y de la responsabilidad exigible al
Estado. Explica históricamente cómo la infancia se concibió desprotegida y por
lo tanto objeto de beneficencia, lo que para este autor resulta uno de los
mayores desamparos, por los efectos de poder de los adultos sobre ella. La
consideración de este nuevo esquema en la concepción de la infancia nos permite
pensar a las niñas y los niños como sujetos y fuera del espacio privado.
Por otro lado, lo institucional nos remite a una transformación
de los esquemas desde los cuales se instituye a la niñez como propiedad y a los
niños como sujetos tutelados que son cuestionados por su falta de decisión,
experiencia, juicio e incluso opinión; prácticas adultocéntricas que
cotidianamente se hacen visibles en los distintos ámbitos sociales, en las
relaciones, las formas de atención, los cuidados y toda la interacción con la
infancia y adolescencia. El mayor reto para hacer patente esa transformación es
el cambio en las formas de concebir a las nuevas generaciones; un cambio
cultural que desnaturalice las formas preconcebidas o aprendidas de mirarlos y
pensarlos. Considerar la diversidad sería un aspecto importante, requerimos
interpelar la supuesta homogeneidad de la infancia para pensar su heterogeneidad,
hablar de las infancias en plural para llegar a nuevos referentes que no
soslayen la diferencia, lo diverso, el reconocimiento del otro y la dignidad
que todos como seres humanos requerimos para nuestra vida en común. Lo común
sería pensar la trascendencia más allá de los logros individuales, para tejer
nuestra preservación como género humano y ofrecer mejores perspectivas a las
generaciones jóvenes.
La educación como
posibilidad
Me pregunto cuáles son las razones que han impedido
consolidar una política centrada en el fortalecimiento de este sector de la
población. Las problemáticas que vive una buen aparte de la infancia tienen una
estrecha relación con la pobreza, la violencia, la desafiliación educativa y de
salud, pero en gran medida están centradas en las vicisitudes que niñas y niños
tienen con y en sus familias. Las familias tienen que sortear como pueden las
problemáticas que enfrentan. Ese es un primer aspecto a subrayar: se habla
mucho del fortalecimiento económico a través de los tratados comerciales, pero
jamás se ha hablado de un tratado que fortalezca las condiciones y
posibilidades de las familias en sus labores de crianza, cuidados y educación
de sus hijas e hijos. En algunos países como España, Argentina y Brasil, los
gobiernos dan seguimiento a nivel comunitario de las circunstancias de vida de
los niños, y un signo de alerta para la detección de problemáticas se da cuando
faltan a la escuela. En ese momento se realiza una serie de visitas para ubicar
las razones de la inasistencia, en un proceso enlazado a una estructura que
parte desde lo local hacia los distintos niveles de gobierno. La labor directa
con las familias en la comunidad es un punto de partida que brinda apoyo y da
un panorama situacional de las condiciones de vida de los infantes. La escuela
y las posibilidades educativas podrían ser un vector que impulse muchos de los
cambios que requiere la niñez.
La educación escolar ha inspirado muchas plumas, ha aportado
diversos pensamientos y seguirá siendo motor de muchas ideas. Para Fernando
Savater3 el aprendizaje tiene estrecha relación con la transmisión
de nuestra humanización, pues el proceso educativo se define por la relación
con los otros: en la vinculación intersubjetiva está la posibilidad para
comprender significados que nos preceden y que se van creando para hacernos
partícipes de un universo simbólico. Savater es enfático en que el objetivo de
la educación es considerar a los otros como sujetos, como revelación de la
otredad. Aun cuando encontramos lecturas críticas sobre el papel de la
educación al servicio de la reproducción y el control, rescatar el sentido
humano de la relación educativa más que vigente es necesario para mover fibras
profundas y lecturas de lo que hoy vivimos en materia educativa y que no sólo concierne
al espacio del aula, sino a una visión amplia de lo que requerimos como
sociedad, como país, como proyecto para la vida. Si bien retomaré más adelante
otras perspectivas sobre lo educativo, quisiera compartir dos ejemplos que
ponen en escena algunas de las razones que motivaron estas líneas.
Durante más de una década he dedicado mi labor docente y de
investigación al estudio, la formación y el servicio en el ámbito de la
infancia y adolescencia en México. Anualmente, una generación de estudiantes
que cursan los módulos sobre desarrollo y socialización en la infancia realizan
entrevistas a madres o personas a cargo del cuidado de niñas y niños entre tres
y seis años; generalmente las abuelas se hacen cargo de la atención, mientras
las mamás trabajan o estudian. Estos estudiantes de psicología concretan las
historias de vida de los niños y sus madres en torno a la concepción, el
embarazo, el parto, la lactancia, el control de esfínteres, la marcha y el
seguimiento del desarrollo sobre temas puntuales de psicomotricidad, lenguaje,
socialización, escolaridad, creatividad y aspectos emocionales. Este marco de
formación sobre los procesos de constitución de los sujetos desde la temprana
infancia, despliega un universo amplio de circunstancias y experiencias que
transitan las madres con sus hijas e hijos. En 80% de los casos los embarazos
son no planeados o no deseados, de mujeres entre 16 y 20 años de edad, la
mayoría cuando cursaban el bachillerato. En pocos casos se conserva la pareja,
la mayoría viven en casa de sus padres. La ausencia paterna es notoria.
Respecto a los niños, observamos un rezago en los parámetros de desarrollo,
sobre todo en lo que respecta al lenguaje, el desarrollo del movimiento
corporal y problemas de motricidad fina y gruesa. Las posibilidades creativas,
de socialización, de expresión de pensamiento o de opinión son limitadas y la
mayoría de las niñas y los niños cursa preescolar. También se han detectado
problemáticas de déficit de atención, dislexia, hiperactividad o niños muy introvertidos,
e incluso algunos que no van a la escuela y presentan alguna discapacidad o
problemática que no ha recibido atención oportuna.
Anualmente la historia de estos 20 o 30 niñas y niños se
traduce en múltiples reflexiones de cómo quedan atrapados entre la escuela y la
familia. Entre las limitaciones de una escuela que les exige respuestas
mecánicas ante las demandas de lo “escolar”, sin pensar en el sujeto que queda
enfrascado en ese supuesto proceso educativo, las dificultades laborales de la
familia, la falta de tiempo de madres que trabajan para mantener a sus hijos y
reparar con ello su concepción no planeada, para que se convierta en casi una
hermana o un hermano. Observamos también las dificultades de autonomía de las
madres solteras que, mientras estudiaban y dependían de los padres, se
enfrentaron a las tareas de la maternidad, el desarrollo laboral y en ocasiones
a continuar con los estudios.
En algunos casos, cuando viven con sus parejas, se han
detectado problemas de maltrato o violencia familiar. Aun en espacios
familiares con condiciones de vida óptimos, las niñas y los niños muestran
grandes dificultades para jugar, platicar, dibujar y expresarse con cierta
libertad; más bien esperan las pautas de dirección, sanción y aprobación de las
madres, las abuelas o los mismos estudiantes. Esta pequeña muestra de las
situaciones de vida que transitan niñas y niños en lo cotidiano deja entrever
el desamparo ante las dificultades que enfrentan, su enorme soledad y la de sus
familias para resolver temas que podrían detectarse desde el ámbito escolar,
para pensarlos como sujetos que requieren que les sean compartidos los
significados de la vida en común de los que habla Savater. Todo parece indicar
que está ausente la relación entre sujetos para compartir un sentido con lo
colectivo y poder encontrar redes y fórmulas para atender las problemáticas o
las incertidumbres del ser madre o padre. Requerimos de un nuevo entramado
social que reconozca la importancia de los procesos en cada momento del ciclo de
vida para crecer y vivir en mejores condiciones. Lo que más me alerta es la
falta de estimulación a la imaginación y participación de las niñas y los niños
en los asuntos que les afectan. Cuánta falta hace escucharlos, saber lo que
piensan, que puedan jugar y pintar la manera en que experimentan su mundo sin
miedo, sin esperar la aprobación del adulto para dar una opinión.
Ricardo Rodulfo4 hace preguntas centrales para
pensar la situación de los niños más allá de sus síntomas: ¿Dónde viven los
niños?, ¿qué lugar ocupan en la vida de sus padres?, ¿cuál es la historia que
les rodea? Sus respuestas dejan entrever que se puede conocer o caracterizar a
un niño por lo que respira allí donde está colocado. En sus palabras: “lo que
se respira en un lugar a través de una serie de prácticas cotidianas que
incluyen actos, dichos, ideologemas, normas educativas, regulaciones del
cuerpo, que forman un conjunto donde está presente el mito familiar. Para tomar
un ejemplo, cuando uno le dice a una niña ‘Es feo que una nena haga eso’, no
hace más que poner en acción el mito familiar, un trozo de ese mito que en este
caso concierne a la diferencia sexual” (1989: 36). La importancia de lo que
significa una hija o un hijo para ser madre o padre es una ruta muy importante
que se ha ignorado permanentemente, trabajar con las madres y padres sería un
boleto muy valioso en la construcción de una política pública que considere la
relevancia de cómo advenimos sujetos, labor que concierne también al ámbito
público pues tiene responsabilidad de asegurar la protección y el cuidado
necesario para el bienestar de la niñez.
El segundo ejemplo que quiero presentar es en realidad el
motivo que desencadenó este escrito, aunque fue rebasado por un marco mucho más
amplio. El pasado 3 de junio se anunció el programa de “uniforme mixto” para
escuelas públicas y privadas de educación preescolar y básica de la Ciudad de
México, en el que niñas y niños tendrían la libertad de optar por usar falda o
pantalón, como un avance en términos de equidad. Esta medida generó mucha
polémica, sobre todo suscitó molestia y escozor por el que los varones pudieran
optar por el uso de la falda, cuestionando los entarimados de nuestra cultura
machista. Surgieron burlas y comentarios ofensivos, así como reflexiones interesantes
que descentraban la oportunidad de la discriminación homofóbica para colocar en
su lugar la importancia de hacer oficial que las niñas pudieran usar pantalón:
la posibilidad de trastocar un convencionalismo tan naturalizado como el uso de
falda para las niñas en edad escolar se torna importante, pues implica un
cambio en la mirada sobre lo femenino y cómo se gesta o preserva desde el
espacio escolar. Más allá de que parecía una propuesta que no se le había
ocurrido a nadie, algunas generaciones recordamos el uso de pantalones tejidos
o mallas —de manera no oficial— para la época de frío. Es preocupante cómo se
sancionó la posibilidad de que los niños usaran falda, un atuendo pensado como
exclusivo para las mujeres que se traduce en un punto de burla para los
varones, cuya posible feminización desde el espacio escolar resultó una gran
afrenta. Después, las autoridades del gobierno local señalaron que la medida
sólo era para que las niñas pudieran usar pantalón.
La reacción ante tal propuesta nos permite analizar
distintos elementos en juego: algunos opinaban que, ante el conocido acoso
escolar, los niños que se atrevieran a ir con faldas serían víctimas de
agresiones; otros hablaban de una medida inmoral que atentaba contra los
parámetros educativos de las familias, una intromisión de lo público en su vida
privada. Valdría la pena señalar que este programa fue planteado como una
posibilidad de decisión; sólo se habló de la libertad para decidir qué se
quería usar, sin embargo esta opción generó tremendas olas de descontento e
incertidumbre sobre lo que pasaría con un lugar consagrado para la infancia
—como lo es la escuela— y con los parámetros establecidos de lo que es ser
hombre y mujer. Podemos preguntarnos qué causó mayor dificultad: tal vez la idea
de libertad para niñas y niños, tal vez un precepto moral sobre lo correcto o
incorrecto, un atentado sobre la concepción de la diferencia sexual sin
considerar la diversidad humana o que los niños pudieran contravenir los
preceptos familiares por ocurrencia o diversión; tal vez el temor a que se
abrieran diversos “closets” de la identidad sexual, un tema tabú para las
familias y con gran desconocimiento del papel que padres y maestros pudieran
asumir.
¿Cómo podemos cavilar todas estas madejas sueltas? ¿Es la
educación un ámbito de posibilidad para este concierto de voces y opiniones?
¿Tienen relación con la educación o se convierten en un medio para arremeter
desde los preceptos morales? ¿Y los aspectos éticos para el respeto al derecho
ajeno? ¿No tendrían prioridad los asuntos que afectan y duelen a niños y niñas
en la cotidianidad de la vida escolar y familiar? Si consideramos que lo
educativo es un terreno valioso para trabajar los problemas que aquejan a
nuestra sociedad, ¿por qué no pensar en cómo resolver junto con las y los
estudiantes el serio problema del acoso escolar, los abusos sexuales —a pesar
de los cuales se evita informar a los niños sobre sexualidad— el respeto y
reconocimiento a lo diverso? Sobre el respeto al derecho de identidad, un principio
básico es respetar cómo vestimos y cómo portamos nuestra manera de sentirnos y
vivirnos. Me pregunto qué dirán las niñas y los niños sobre este tema y otros
que seguramente resuenan en sus pensamientos. Hay culturas donde los hombres
usan túnicas, taparrabos, los escoceses usan el kilt, una falda de telas rayadas que portan para eventos formales y
ceremonias, ¿alguien se burla de ellos? ¿No será que tenemos que reconsiderar
los parámetros de nuestros juicios de valor y los temores que asaltan nuestras
visiones? Son prejuicios que requerimos deconstruir, relativizar y
desnaturalizar; la educación puede ser un camino viable para lograrlo. En ese
planteamiento podemos recurrir a lo multicultural y al reconocimiento de lo
diferente, tenemos que mirarnos en los matices diversos de nuestra cultura —y
de otras en diferentes geografías— para pensar con más sensibilidad que hay
distintas formas de vivir y concebir al mundo y a la vida.
Los cambios son necesarios, requieren desanudarse de aquello
que los ata para no limitar la trascendencia de nuestra condición humana, tan
constreñida por los fundamentalismos o los parámetros del mercado. Las
respuestas de antaño no nos ayudan a resolver las nuevas realidades, responden
al miedo de lo que es diferente y desconocido. Las tan sonadas reformas
educativas son respuestas al aire de demandas externas que nada tienen que ver
con las necesidades de niñas, niños y adolescentes, con sus aprendizajes y
vivencias. ¿De qué otra manera podemos hacer realidad los derechos de la
infancia y adolescencia, si no es dando paso a la condición de sujetos, ya no
más como objetos de los adultos? El sistema escolar tiene la meta de
resignificar el sentido de la educación para que no se pierda en los intereses
económicos de ciertos grupos. Para Muel,5 el mayor problema en la
génesis de la escuela es que al ser pensada para todos no es la escuela de
todos, sino un sistema escolar —escuela primaria, gratuita, obligatoria y
laica— que promueve las categorías de niños que se derivan de ella: los capaces
y los incapaces, los buenos y los malos alumnos, los normales y los anormales;
un sistema clasificatorio que no permite la democratización del espacio escolar
al generar un proceso de exclusión y discriminación. En las indagaciones
históricas que esta autora realiza sobre la escuela obligatoria encuentra que,
a mediados del siglo xix, algunas explicaciones para el fracaso de las reformas
de la escuela primaria estaban en el miedo de los padres ante la “promiscuidad”
y el “contagio”, por lo que en razón de “su competitividad con la escuela
religiosa, la escuela primaria laica encuentra que debe prevenirse y desea que
la opinión pública tenga de ella una imagen limpia y sana” (1991:131).
Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia pero no es casual,
responde al sentido añejo de muchos de los preceptos que guardan íntima
relación con esas genealogías. Son parte de esos ecos.
La complejidad del sistema educativo y de sus actores
implica pensar el cambio no sólo desde el territorio escolar; nos convoca a
todas y a todos a construir una posibilidad que, en palabras de Cussiánovich,
permita cuestionar aquello que limite relaciones igualitarias, habida cuenta de
las diferencias, condición para hacer de la pedagogía de la ternura una virtud
política y superar la tendencia a reducirla a un valor de privacidad. Propone
una educación que se “construya desde el tejido social donde cobra legitimidad
y viabilidad, una educación centrada en los sujetos concretos y que confronte
conocimientos desde la complejidad de la realidad de los niños y los saberes,
creencias, pautas de crianza de sus familias y comunidades” (2005:14). Desde la
relación humanizante entre dos sujetos que aprenden recíprocamente es necesario
ponderar el papel de la escucha para comprender los sentidos de lo que callan
niñas y niños, de lo que no pueden poner en palabras. El papel del adulto
tendría que recorrerse para que surja el protagonismo de las nuevas
generaciones, en estrecho vínculo intersubjetivo. En su texto Educando desde una pedagogía de la ternura,
Alejandro Cussiánovich nombra el protagonismo infantil como una visión que
exige un cambio de paradigma intergeneracional, de las culturas de la infancia
y de la adultez, de nuestras nociones de poder, de género; un cambio de los enfoques
en psicología y en pedagogía. Sobre todo habla de transformar estilos y formas
de relacionarse en la familia, en la escuela y en la comunidad. Se trata de
horizontes aun lejanos que requerimos esbozar para reflexionar, movilizar
nuestros esquemas y poder revertir la crisis educativa que transitamos: apostar
para que el sistema educativo retome el enfoque de derechos y restituya sus
objetivos centrados en los sujetos y para los sujetos. EP
1 Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
2016-2018. Anexo 1 Diagnóstico Ampliado. Acuerdo 10/2016. Aprobado en la 2ª
Sesión Ordinaria del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes, INEGI 2015d, en inegi.org.mx.
2 Alejandro Cussiánovich V., 2005, Educando desde una pedagogía de la ternura, IFEJANT, Perú.
3 Fernando Savater, 1997, El valor de educar, Instituto de Estudios Educativos y Sindicales
de América. México.
4 Ricardo Rodulfo, 1989, El
niño y el significante. Un estudio sobre las funciones del jugar en la
constitución temprana, Paidós, Buenos Aires.
5 Francine Muel, 1991, “La escuela obligatoria y la
invención de la infancia anormal” en AA.VV.: Espacios de poder, Madrid, La Piqueta, pp. 123-142.
Este País se fundó en 1991 con el propósito de analizar la realidad política, económica, social y cultural de México, desde un punto de vista plural e independiente. Entonces el país se abría a la democracia y a la libertad en los medios.
Con el inicio de la pandemia,
Este País se volvió un medio 100% digital: todos nuestros contenidos se volvieron libres y abiertos.
Actualmente, México enfrenta retos urgentes que necesitan abordarse en un marco de libertades y respeto. Por ello, te pedimos apoyar nuestro trabajo para seguir abriendo espacios que fomenten el análisis y la crítica. Tu aportación nos permitirá seguir compartiendo contenido independiente y de calidad.