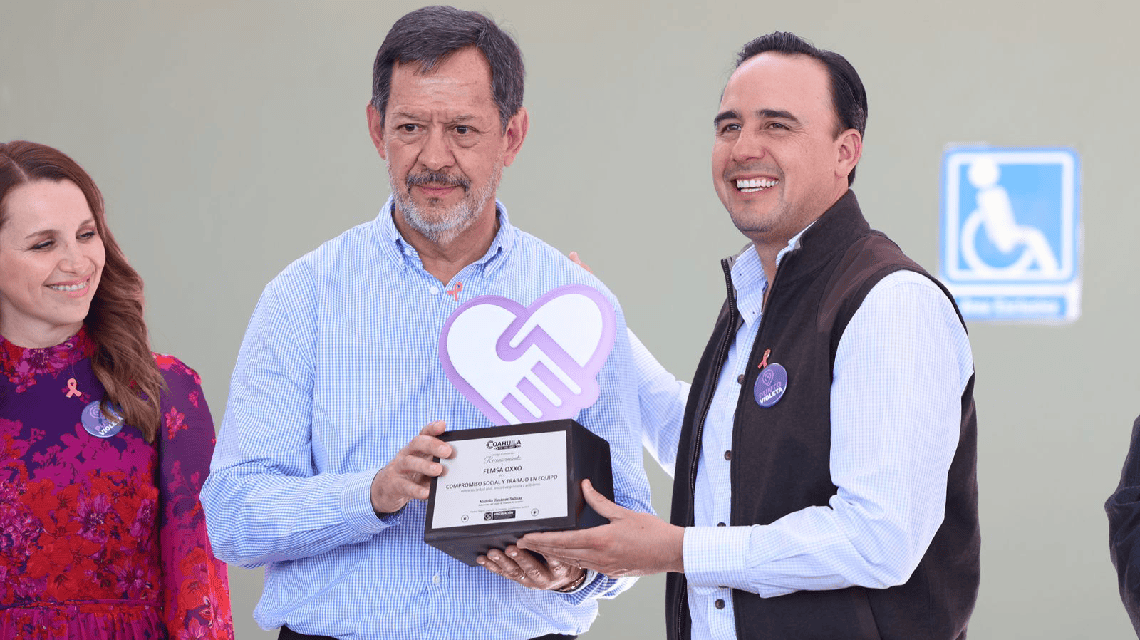A Malena Mijares I La ruta del autobús tiende un arco desde la central de autobuses del norte de la Ciudad de México hasta la estación en La Piedad, Michoacán. En el trayecto de cinco horas aparecen delimitados con claridad distintos fragmentos de México, que ilustran sus continuidades y fracturas. En las faldas de las […]
Michoacán: pacto tácito y cotidiano por la paz
A Malena Mijares I La ruta del autobús tiende un arco desde la central de autobuses del norte de la Ciudad de México hasta la estación en La Piedad, Michoacán. En el trayecto de cinco horas aparecen delimitados con claridad distintos fragmentos de México, que ilustran sus continuidades y fracturas. En las faldas de las […]
Texto de Gerardo Ochoa Sandy 23/07/16

A Malena Mijares
I
La ruta del autobús tiende un arco desde la central de autobuses del norte de la Ciudad de México hasta la estación en La Piedad, Michoacán. En el trayecto de cinco horas aparecen delimitados con claridad distintos fragmentos de México, que ilustran sus continuidades y fracturas. En las faldas de las lomas que circundan la salida de la capital, la mancha urbana ha arrojado puñados de casuchas, templos católicos ostentosos y hostiles, y condominios, sitiados por puentes y avenidas, como tantos otros condenados al deterioro de la modernidad. El trayecto asciende hacia el noroeste y, luego de una breve transición entre rocas calcáreas, el autobús de Enlaces Terrestres Nacionales deja la contrahecha, contaminada y maloliente cdmx, el paisaje se aplana y se abre, y da inicio una sucesión de naves industriales, expuestas con pulcritud insólita, que cruzará las orillas de tres entidades, Estado de México, Querétaro y Guanajuato, apenas diferenciadas unas de las otras por los cambios de paisaje y de altitud y los avisos de desviaciones hacia las capitales y poblados adyacentes. No hay, en ese corte en canal de la región, al menos a las orillas de la autopista, aglomeraciones urbanas ni chimeneas humeantes, puebluchos de unos cuantos ni changarros o carcachas, solo orden-y-progreso, el despliegue de logos-marcas-imagen-de-México. Hasta que horas después, de golpe, la caída del atardecer acarrea el viraje hacia la tierra michoacana, a la que la ruta le entra, como una estocada, desde su norte. Me asomo por el ventanal, en busca de alguna impresión que me auxilie a comenzar a llegar, y otro México, el-profundo-al-que-no-mueve-ni-un-madral-de-spots, sigue ahí: los lugareños, chaparros y prietos —¿o hay que ser políticamente correcto y decir “bajitos y morenos”?—, que andan por las callejuelas polvosas ataviados con sus atuendos típicos, una esquina donde un puesto vende las máscaras de madera para la danza de los viejitos, y la sofocación coagulada de un pedestre alumbrado público.
Salgo de la estación.
—Vámonos en el mismo taxi, así ahorramos, ¿o qué, van a pasar por ti?
El mayate me confunde. Lo mando al diablo.
—No aguantas nada, señorita —replica.
Al menos a estas horas, nada de shorts, playeras sin mangas, sandalias, aretes, pulseras, collares y cola de caballo: La Piedad no es sort-of-straight-drag-friendly.
II
Lo que me lleva a Michoacán es saber acerca de la producción de carne de cerdo y granos, de aguacate y de moras, de fresas y de limón, de nochebuena, para lo cual me encontraré con líderes de las asociaciones que los agrupan desde, según el caso, al menos dos décadas, y algunos de sus productores. A la Piedad le seguirá Zamora, Uruapan, Apatzingán, Ario de Rosales, Morelia y Zitácuaro, para acabar de vuelta en la capital, a salto de mata.
—Te cuidas —me decían amistades, con preocupación.
Solo que con la excepción de un par de traslados, jaloneados por una incertidumbre repentina o la falta de vías directas, la sucesión ocurre, contrario a la suposición que impera, con normalidad. Eso sí, conforme se avanza, se apuntala la certeza: cuando despertemos y cuando durmamos, y en medio de una y otra cosa, el narco está ahí. Lo que impone una actitud de alerta implícita y de reprimida mentada de madre hacia la clase política, la del pri para más señas, que los dejó crecer a este nivel. Haya tomado Felipe Calderón una buena o mala decisión en 2006 —me parece que ambas y que no había de otra—, hay eventos contundentes.
Hace más de un cuarto de siglo, los medios, en distintas fechas, informaban a la nación que Raúl Caro Quintero andaba con la sobrina del gobernador de Jalisco, al cardenal Posadas lo balaceaban un lunes por la tarde en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, y se daba un combate entre miembros de Ejército y la Policía Federal en Veracruz, pues unos escoltaban las avionetas de los narcos y otros iban tras ellas, fuera quien fuera que cumpliera cada rol. Y no nos importó, a Gobierno y sociedad civil, salvo los ayes y críticas de oportuna ocasión.
Voy por un territorio, no el único en México, en el cual no sabemos dónde están exactamente los criminales que están en todas partes, y la sensación es de malestar por el error colectivo que cometimos al no aceptarlo entonces, y de coraje por la más grave equivocación de no querer aceptarlo hoy. Junto a nuestros errores, el vecino del norte consume tres cuartas partes de la droga que se produce o pasa por México, y de allá llega a los criminales el 80% de su armamento. Aunque Calderón haya montado su No More Weapons en Ciudad Juárez al final de su gestión, una instalación con armas decomisadas en una línea que celebrarían Santiago Sierra y Teresa Margolles, y aun cuando Obama llore ante el micrófono cada vez que el acceso libre a las armas sea causa de muertes idiotas en escuelas y hogares de la Unión Americana, la National Rifle Association, vocera de la industria, impondrá su voluntad. Ya no digamos lo francamente extraordinario que resulta para el sentido común que, tan pronto la droga cruza la frontera y entra a Estados Unidos, se acabe la violencia. En esta bronca estamos solos. Sea lo que sea, elijo desperezar mis elucubraciones nacionalistas y me concentro en un egoísmo de autopreservación: a los pasajeros que viajamos en los autobuses de los distintos recorridos no nos tocará ninguno de los sainetes de los criminales, o de las autodefensas, o de una mezcla de las dos cuestiones.
Las cosas fluirán bien.
III
El trayecto de Zamora a Uruapan pasa de la autopista a la federal y toma de pronto una vereda que bordea la sierra. Mientras cae la tarde, la vista se puebla de un esplendor grisáceo y verduzco, que se acantila y serpentea de la mano del vaivén; apenas caben los dos carriles y los vehículos se aprietan hacia ambas orillas, la rocosa que se levanta a un lado y la que se desploma hacia el vacío al otro. El conductor amaina la velocidad, no se advierte nada más, no habría escapatoria si los narcos bajasen en busca de víctimas. La vuelta a la federal no sé si amerita el suspiro de serenidad, pero sí al menos el retorno a un ámbito, ambiguo y bienvenido, de seguridad.
No le encuentro peros al de Uruapan a Apatzingán, salvo el súbito acaloramiento que avisa que llegamos a la tierra caliente.
El traslado de Apatzingán a Ario de Rosales fue el más cálido: el ascenso es noble y despejado, en momentos señorial.
Me ocupé de dormitar en el autobús de Ario de Rosales a Morelia, donde encallé con la sensación de llegar a la tierra prometida. Los nacidos en una urbe entendemos de inmediato un cosmos que nos resulta más familiar. Si además hay más de un Sanborns, ¿qué más prueba queremos de civilización?
El camino de Morelia a Zitácuaro es francamente guajolotero. Paradas aquí y allá, largas y cortas, según lo andado y lo pendiente. El chofer despliega sus gustos hecleróticos de DJ, va de Thalía a The Doors, a Guadalupe Pineda y a Bosé, habla por el celular con la novia y sube y baja la velocidad en conformidad con inexpugnables motivaciones, quizá los trazos de la carretera, los ajustes de tiempo para llegar a la terminal a la hora justa y los vaivenes de su humor. Para entonces la fatiga de los anteriores trayectos adormita la desazón. Lo hace más amable la señora divorciada de buenas maneras, enfermera del imss en las puertas del retiro, que me hizo conversación, contándome las cuitas de su soledad.
IV
Una y otra vez, la historia se repite.
Los productores iniciaron por su cuenta y riesgo apuestas familiares de hace una, o dos, o tres generaciones. No hubo políticas de apoyo ni municipales, ni estatales, ni federales y, a pesar de sus logros, sigue sin haberlas. Las dichosas PyMES no se ajustan a sus necesidades concretas y pocos saben qué apoyos institucionales habría para la exportación. Algunos incluso se preguntan cuál es la diferencia entre ProMéxico y Bancomext. Les parece que hay cuotas, como la relativa a los controles sanitarios de sus productos para que cumplan con la normatividad internacional para la exportación, que perciben como un impuesto adicional por parte de la Sagarpa, que debería cubrirlas. El intermediarismo, que varía en gravedad de acuerdo al sector, es una lidia de a diario.
La tenencia de la tierra también es un obstáculo más. A los pequeños y medianos productores, el apoyo estatal y federal por razones de “justicia social” a los que apenas comienzan, pero que no tienen ni infraestructura, ni equipamiento, ni experiencia, les parece populismo, aunque no lo llamen de esa manera. No es excepcional que sean aprobadas sus solicitudes de apoyo y al momento de recibir los recursos no sepan qué hacer. El mercado nacional e internacional es muy competido y no hay modo de que puedan sobrevivir a tales retos. En cambio, sugieren, hay que jalarlos hacia los que ya abrieron la brecha, para sumarlos a la “cadena de valor”. La visión integral de largo plazo, pues. Tienen, creo, razón. Mientras, justo ellos que ya picaron no piedra pero sí campo, y que no reciben apoyos, pagan un impuesto más: el derecho de piso.
La conquista de los mercados internacionales, obviamente Estados Unidos y Europa, pero también en pos de Medio Oriente, China y los países asiáticos, ha sido también su asunto, a solas.
Los aguacateros, los más organizados y de más largo alcance, han pintado de verde a Estados Unidos e inician su llegada a China.
Los productores de moras generan líneas productivas al punto que comienza a faltarles mano de obra, por lo que propician migraciones regionales, y, si siguen así, darán un campanazo internacional, que nadie imagina.
Los freseros desde hace rato son Primer Mundo, exploran varietales en colaboración con universidades de Estados Unidos, que no dudan en invertir algunas centenas de miles de dólares, y más.
Hasta hace algunos años los limoneros tenían que ofrecer su producto sobre la carretera. Las autoridades del lugar no les ofrecían un espacio, y si acaso alguna de ellas lo hacía, luego de las elecciones locales se lo retiraban las nuevas autoridades a cuento de lo que fuera, y además habían sido golpeados por uno de los embates más severos del crimen. Hoy tienen un tianguis bien puesto y quieren institucionalizar niveles de certificación de calidad.
Los floricultores, los más modestos, alientan la cultura de la colaboración, y no dudan que saldrán adelante.
V
Desde la perspectiva de la dedicación, del carácter para enfrentar retos, de la capacidad para aprender a defenderse, y del talento para la innovación, los michoacanos dan un ejemplo que no se les ha reconocido en México.
¿Por qué?
Porque los medios los ignoran.
Para la prensa, la radio y la televisión, de izquierda, de derecha, de centro o de lo que sea, Michoacán se limita a una grotesca nota roja.
No percibí a los michoacanos ofendidos, pero sí ignorados, y, sin excepción, agradecían que uno hubiese ido a oírlos. No hubo, además, cuestión que se les formulara a la que no respondieran con franqueza y buenas maneras. Tampoco niegan sus desafíos y, a contracorriente de una parte de la mentalidad nacional, están bien dispuestos a ser autocríticos:
—Somos como el burro que tocó la flauta, pero hoy día ya cumplimos con las normas internacionales.
—No te imaginas los líos que hay de pronto dentro de la asociación.
—No te voy a negar la realidad, pero verás que somos gente de trabajo.
—Estamos aprendiendo, nos falta tener cultura de trabajo en equipo.
Igual caigo en cuenta, en los breves y protocolarios momentos de convivencia social derivados de las idas y vueltas por la entidad, que lo que les importa a los locales es salir adelante del desafío y hacer bien las cosas.
Salvo las excepciones que confirman la regla, el trato de los michoacanos es dedicado, eficiente y cordial. Las recepcionistas de los hoteles, los meseros de los restaurantes, los taxistas, los vendedores en las tiendas de ocasión.
No idealizo: dejo constancia de que una parte relevante de la población de Michoacán enfrenta sus retos con actitud.
¿La mayoría?
Seguramente.
VI
Los criminales andan por todas partes, acechándolos.
En uno de los traslados, el chofer de un productor relata:
—Mis hermanos se fueron a Estados Unidos, y luego los alcancé. Allá estudié cursos de construcción, plomería, albañilería, electricidad. Fueron cuatro años, luego de los cuales te levanto lo que quieras. Regresé y abrí mi negocio, pero llegaron a cobrarme derecho de piso, me quebraron, y tuve que cerrar el negocio. Por fortuna encontré este trabajo y, como soy organizado y hablo inglés, me va bien.
Me recibe un ejecutivo de una compañía de fresas. Le cuento mi itinerario, y acota:
—No viajes por la noche. Viaja lo más temprano que puedas.
Ajusta entonces las entrevistas organizadas ese día para que tome el autobús y me traslade al siguiente municipio no más allá de las cinco de la tarde.
En un plantío, un agrónomo michoacano egresado de la Universidad de Chapingo, que me lleva de aquí a allá, recibe una llamada. En el curso hacia la siguiente escala, confiesa:
—Era el dueño. Solo te pide que no lo menciones y que tampoco menciones que visitaste el lugar. No quiere que lo ubiquen para que lleguen a cobrarle.
En otra de las estancias, un productor de aguacate relata mientras bebemos, él un cóctel de ron y jugo de lima de su invención, y yo mi monótona combinación de tequila blanco y cerveza clara:
—Me dijeron que no le pusiera candados a las rejas del rancho porque de todos modos los iban a romper. Iban y venían, entraban a la propiedad a la hora que querían, y a veces tocaban a la puerta para que los atendiera porque tenían hambre o querían beber. Un día me dijeron que el jefe me quería ver porque había oído que la gente hablaba bien de mí, que tenía buena reputación, y quería que fuera su asesor. Me metieron al carro, me vendaron los ojos y me trajeron dando vueltas y vueltas para que perdiera el sentido de la orientación. Le dije al jefe, cuando lo tuve enfrente, lo que se me ocurrió, le mostré mis grados académicos, le insistí que era un universitario, que esa era mi vocación, que si cultivaba aguacates era para salir a flote, que no le servía. Me dejó ir.
Hay coincidencia en que haya una autoridad policial que coordine a las demás.
Un líder de organizaciones rurales me dijo que aunque esa es la alternativa, habría que saber antes que nada quién va cuidar a quienes nos cuidan.
Uno más enfatizó que apoya el mando único, siempre y cuando los policías sean de la localidad y reciban una capacitación, pues de nada sirve que lleguen de afuera si ni siquiera conocen los nombres de las calles.
—Y luego nada más los detienen y los sueltan, y ahí andan de vuelta, así no se va a ninguna parte —afirma un taxista.
Vuelvo al hotel en el que me hospedo en el centro de Morelia después de pasar algunas horas en esa zona de la ciudad. Hay que golpear fuerte para que abran el portón. Le pregunto al velador a qué se debe que esté cerrada si afuera está la gente que disfruta de la vida nocturna, y responde, claro, que “por cuestiones de seguridad”.
En ninguno de los testimonios hubo alguien que se pusiera en plan de víctima.
En uno de los antros, un trío local interpreta versiones en español e inglés de distintas canciones, con impecables arreglos de su cosecha. Al día siguiente, los ciclistas se apoderan del lugar. Tal como en Apatzingán, en Morelia el mensaje de los ciudadanos es claro: las calles son nuestras
VII
Me habían dicho que La Piedad, apenas uno llegaba a la terminal, olía a carne de cerdo.
No me lo pareció.
Es un poblado pequeño, sin encanto, pero se advierten signos de prosperidad.
Los folletos turísticos de Zamora presumen su zócalo que está apabullado por el desorden urbano, su catedral neogótica que da el gatazo, el “Teatro Obrero” levantado por Marta Sahagún y llamado por los locales el “Titanic”, con una acústica de envidia según el promocional. El mercado del centro de la ciudad, enorgullecido por sus chongos zamoranos, está repleto en realidad de baratijas made in China. No se come nada mal en el restaurante La Pantera Rosa, a unas cuadras del zócalo, llamado así porque al dueño le gustaba la serie, y donde los meseros andan ataviados de light pink.
En realidad, Zamora es, o está volviéndose en, lo opuesto: una ciudad que se moderniza. Lo noto en el intenso e impecable recorrido de un lado a otro, cronómetro en mano, que me ofrecen los anfitriones: una población bajita con avenidas, centros comerciales y zonas habitacionales en expansión, en colindancia con los plantíos de fresas, sin que haya divorcio ni discontinuidad. Zamora se inventa, para promocionarse, un pasado que ya no tiene, pero lo suyo es el futuro. Dado el auge de las berries y las fresas, es además un polo de atracción laboral. A eso de las seis de la mañana salen autobuses de lugares aledaños que trasladan a trabajadores temporales para la siembra o la cosecha. Eso es cuestión de casi todo el año, pues las moras, que son frutos del bosque, se dan durante nueve meses en la planicie zamorana, con gran naturalidad.
No tuve la oportunidad de recorrer Uruapan. Tampoco de comprar el café local en La Lucha. Tuve la dicha de tomar un par de copas y fumar in doors en el bar del hotel.
—No se preocupe, que aquí tenemos extractores de humo —explica el mesero.
Llegué a Apatzingán y entendí en qué consiste aquello de la “tierra caliente”. El autobús apenas entra al municipio y ya se siente la palpitación de la temperatura que abrasa. Tan pronto uno desciende, llamean las plantas de los pies y hay que ajustar la cadencia de la respiración para no sofocarse, y eso que no era verano aún. No sentí la calentura sexual que percibí, hace años, en Tequila, Jalisco. En Apatzingán, “lo caliente” me parece que aviva la cólera con más facilidad. Sin preguntárselo, me lo confirmó un productor limonero.
Salí a dar una ronda por la noche.
En las inmediaciones del zócalo, locales abiertos, Farmacias del Ahorro, Oxxos, hartos puestos ambulantes, la fayuca de las películas piratas, un comercio bien puesto que ofrece bisutería al precio promedio de tres pesos, atendido por una pareja de muchachos espigados y educados, hermano y hermana, al frente de un negocio familiar.
En la amplia plazuela a espaldas del palacio municipal, el bailongo de cumbias congrega a la población, desde las abuelitas hasta los más recientes retoños. Le quiero lanzar los perros a una muchacha, delicado bambú de morenía, pero no incurro en la debilidad por prudencia: hay entrevistas agendadas pendientes en otros municipios, no vaya a ser que acabe quedándome aquí. Tal vez luego me arrepienta. Ya me arrepentí. Lo importante, para lo que cuento, es la recuperación de los espacios públicos. Lo indica, sin darse cuenta, la conductora del evento social cuando enlista a los patrocinadores, desde las autoridades locales hasta restaurantes.
Al día siguiente la defensa de esa esfera de vida muestra otra de sus facetas.
Desde temprano llegan al tianguis los productores con sus camionetas repletas de limones para intentar entenderse, en cuanto al precio, con los comercializadores, quienes en las últimas semanas decidieron llegar hasta la tarde para posponer lo más posible su decisión de compra, a manera de presión, y reventarlos. El líder de los productores se trepa a una camioneta, explica la situación, propone alternativas, es escuchado en silencio y con atención, interroga si hay otros puntos de vista, pregunta “¿qué hacemos?”; los productores dicen “va”. No es una asamblea, es la constatación de un liderazgo construido con paciencia y discreción.
Desde las cimas de Ario de Rosales, lo que veo es capaz de abrir al corazón más blindado cuando baja el sol en el horizonte y agita sus flamas en el atardecer, atrapa el abrazo despejado y duro de la noche, y se levanta el alba que me despierta con una nítida y silenciosa luz.
El viernes por la noche, los edificios del centro histórico de Morelia son la pantalla que recibe las proyecciones de su historia, un mapping con intención promocional de calidad que emana el orgullo de la entidad. Las calles, cerradas al tránsito vehicular, están repletas de los transeúntes, y los restaurantes despliegan sus mesas sobre las banquetas, acogidas por los arcos coloniales. En uno de los antros, donde me instalo en un taburete ante la barra, un trío local interpreta versiones en español e inglés de distintas canciones, con impecables arreglos de su cosecha. Al día siguiente, los ciclistas se apoderan del lugar.
Tal como en Apatzingán, en Morelia el mensaje de los ciudadanos es claro: las calles son nuestras.
De Zitácuaro tampoco sé qué decir más allá de que hay un restaurante llamado Frida Kahlo. Lo más simpático era el dueño del hotel, esclavo de su perro diminuto detrás del mostrador, atado a su correa enredada alrededor de la pata de un taburete.
VIII
Vuelvo con la sensación de que en realidad apenas sé lo que pasa en México, que no me lo dicen los medios, y que hay un acto, sencillo, valeroso y fundacional, que comienza día a día en la vida cotidiana, en los cultivos y en los espacios públicos de muchos lados.
Tal como sucede con los michoacanos.
Es cierto, había que cuidarse.
Pero, caray, hay que cuidarse en todas partes.
Con el inicio de la pandemia, Este País se volvió un medio 100% digital: todos nuestros contenidos se volvieron libres y abiertos.
Actualmente, México enfrenta retos urgentes que necesitan abordarse en un marco de libertades y respeto. Por ello, te pedimos apoyar nuestro trabajo para seguir abriendo espacios que fomenten el análisis y la crítica. Tu aportación nos permitirá seguir compartiendo contenido independiente y de calidad.