para Charlie La amistad de Nacho Padilla fue mi boleto al congreso de escritores en el que, después de un día desbordado de disertaciones sobre la ética de la memoria, un grupo de escritores y yo departimos gozosamente en un tradicional bar madrileño; allí, en la primera mesita de la derecha, me encontré a un […]
El espejo de las ideas : De comensalidad, corbatas y otras lecciones de vida
para Charlie La amistad de Nacho Padilla fue mi boleto al congreso de escritores en el que, después de un día desbordado de disertaciones sobre la ética de la memoria, un grupo de escritores y yo departimos gozosamente en un tradicional bar madrileño; allí, en la primera mesita de la derecha, me encontré a un […]
Texto de Eduardo Garza Cuéllar 18/06/17
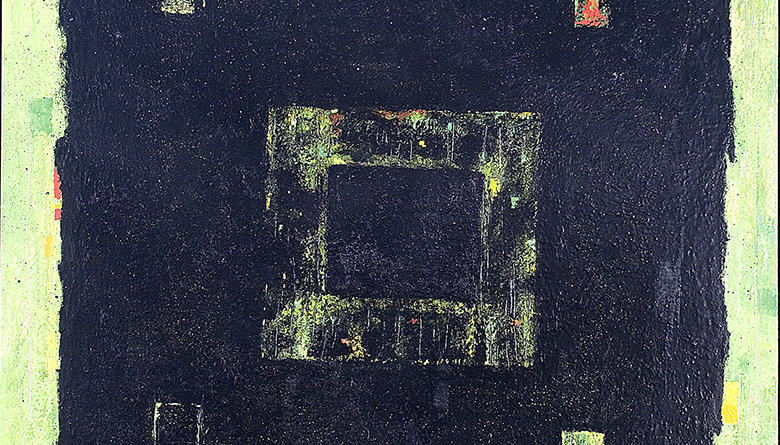
para Charlie
La amistad de Nacho Padilla fue mi boleto al congreso de escritores en el que, después de un día desbordado de disertaciones sobre la ética de la memoria, un grupo de escritores y yo departimos gozosamente en un tradicional bar madrileño; allí, en la primera mesita de la derecha, me encontré a un amigo abogado, solo, tomando su vinito.
Lo saludé con emoción propia y sombrero ajeno. Llegó a nuestra mesa unos minutos después, nervioso e ilusionado. Se sabía en su rostro que identificaba a más de una de las personalidades literarias que me habían permitido estar allí, y que deseaba nutrirse de la tertulia.
No acababa yo de presentar al tal abogado cuando, con el bullicio del bar en su contra, intentó lanzar su primera frase. Le fue imposible. En su primer ademán, volcó una copa de vino tinto cuyo contenido fue a parar a la impecable corbata del decano del grupo, un notable académico, poeta y vampirólogo, admirado por todos.
La reacción del vampirólogo, un caballero que ni siquiera volteó a mirar la mancha, contrastó con la de su pareja que, en estridente arenga, nos recordó a todos el precio, valor sentimental, calidad y pedigrí de la corbata.
El abogado, a quien la situación parecía pesarle más que una sentencia inapelable de la Suprema Corte en su contra, buscó por todos los medios ejercer la justicia restaurativa, en la que empezó a creer ese día. Se enfrentó a la conocida cordialidad de los meseros madrileños en hora pico, apeló a sus virtudes cívicas, ordenó otra botella, repuso trabajosamente cada uno de los bocadillos y se quedó sentado, prácticamente mudo.
Largos minutos después, cuando la situación, a excepción de la corbata del poeta y los nervios de su mujer, parecía estar bajo control, se repitió la escena: en su segundo intento de interlocución, las manazas de mi amigo volvieron a traicionarlo. El vino fue a parar nuevamente a la corbata del vampirólogo que, otra vez, permaneció imperturbable. Su pareja cantó la genealogía de la corbata una octava más alta y no volvimos a ver al abogado.
La comensalidad —comer y beber juntos alrededor de la misma mesa— es, como todo arte, problemática; pero es también, como aprendimos de Leonardo Boff, una de las referencias más ancestrales de la familiaridad humana.
En torno a la mesa —que remite, más que a un simple mueble, a una experiencia existencial y a un rito— se hacen y se rehacen relaciones; se comparte, junto con el alimento, la vida; se comentan las noticias, se debate y se discute. También ocurren tensiones, se amarran y desamarran los conflictos, se construye la identidad grupal y se aprende la convivencia.
Nuestras prácticas de comensalidad son sintomáticas de la salud de nuestros vínculos, de la apertura de nuestras comunidades y de su vitalidad, de nuestra cultura, nuestras virtudes sociales y nuestras neurosis.
Nada nos parece tan extraño de los extraños como sus hábitos alimenticios, y nada nos acerca tanto a alguien como compartirlos. Difícilmente llamamos amigo a alguien antes de compartir con él la mesa. La cárcel, donde no son pocos los internos que no han probado un platillo caliente en años, alivia en algo su inhóspita frialdad cuando recupera al menos los arreos de la comensalidad: manteles, cubiertos, servilletas, vasos. Las Patronas de Amatlán administran desde hace más de veinte años el sacramento alimenticio de manera insólita: salen al paso de los trenes de carga en movimiento y regalan a los migrantes la comida caliente que preparan para ellos cotidianamente.
¿Qué y con quién comemos? ¿Cuánto tiempo? ¿Con qué rituales? ¿Nos reconocemos bendecidos por la gratuidad y por el trabajo de otros cuando nos sentamos a la mesa? ¿Los honramos y agradecemos? ¿Lo procuramos? ¿Cómo nos relacionamos con quienes preparan los alimentos? ¿Qué tan flexibles o rígidas son las reglas que aplicamos a nuestros rituales alimenticios? ¿Contemplan dichas normas la inclusión de nuevos comensales? ¿Convidan o discriminan? ¿Acumulan o comparten?
En La mesa compartida, el teólogo Rafael Aguirre sostiene que a Jesús de Nazaret lo mataron por su forma de comer, por proponer para la comensalidad de su tiempo reglas nuevas, incluyentes y proféticas, menos centradas en la asepsia y ajenas a la exclusión y al puritanismo reinantes.
Hay que subrayar la dimensión pedagógica de la comensalidad, la mesa compartida como ámbito insustituible para educar en la convivencia y en la paz, como escuela imprescindible para la vida.
Hace poco le preguntaron a un mediador de procesos de negociación por qué los diálogos llevados a cabo en el año 2016 entre las farc y el gobierno colombiano habían prosperado mientras que los entablados en El Caguán entre 1998 y 2002 habían fracasado. Él se limitó a contestar que, en La Habana, guerrilleros y funcionarios habían cocinado los unos para los otros y habían compartido la mesa.
Al escucharlo, recordé el suceso madrileño de la corbata y me quedé pensando en lo problemático y lo fértil de la comensalidad. Pero también en que mientras la caballerosidad de unos sea capaz de compensar la torpeza de otros, y multipliquemos a los comensales y todo quepa en la mesa, estaremos alimentando la esperanza. ~








