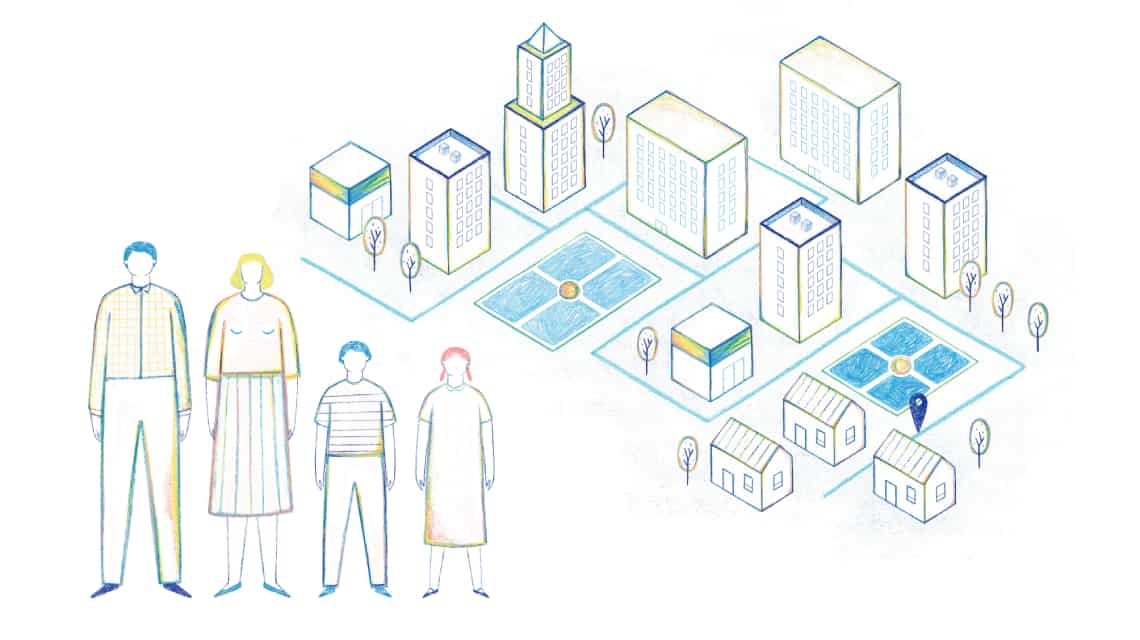Tiempo de lectura: 9 minutos
La highway entre el aeropuerto y la ciudad de Columbus es una pista de nascar. La vía hacia la capital de Ohio es veloz, y a la derecha aparece una camioneta pickup que me recuerda que nos adentramos al Rust Belt, el cinturón de óxido de Estados Unidos.
La pickup color vino tiene neumáticos 4×4, mucho más grandes que los normales, y hasta parece que podría competir en carreras de demolición contra autos monstruo. La ventanilla del conductor está abajo y su aspecto es el de lo que suele conocerse como un redneck: un hombre blanco, con barba de motociclista, con una camisa campesina de cuadros sin mangas que maneja creyendo que la carretera y, por ello, el mundo entero le pertenecen por ser blanco y estadounidense. El redneck rebasa por la derecha.
Los horizontes de las ciudades medianas gringas son repetitivos: urbes planas y, en medio, un cúmulo de edificios que intentan ser rascacielos, pero que no logran acariciar las nubes. Todas quisieron tener el mismo perfil que Nueva York o Chicago, pero se convirtieron en ciudades bien organizadas, con uno o dos millones de habitantes, en cuyo centro se establecieron los negocios dentro de edificios de veinte o treinta pisos que rompen con la planicie americana de los suburbios. Los centros de estas poblaciones se complementan con hoteles, oficinas y edificios históricos, y si son capitales de sus estados, con los capitolios donde debaten los legisladores. Al crecer hacia lo ancho comienzan a aparecer los suburbios del sueño americano tan perfecto de la década de 1950, con casas espaciosas y de varios cuartos para familias que se multiplicaron con la generación de los baby boomers.
Buckeye Bank Building se estableció en 1927, apenas dos años antes del Crac del 29 y la crisis económica que dañó a Estados Unidos al iniciar la década de 1930. Ahora es un edificio histórico convertido en el Residence Inn by Marriott.
El banco-hotel es sostenido por seis columnas grecorromanas. Sobre el antiguo banco se construyeron los doce pisos con las habitaciones del hotel. Al entrar, a la izquierda, hay un bar con un muro de cristal y madera, una amplia lista de licores y juegos de mesa. Y pensar que cuando se inauguró este lugar el alcohol estaba prohibido en todo Estados Unidos. Las paredes
están adornadas con los planos del antiguo banco. Líneas blancas sobre fondo azul que forman bóvedas y salas de espera, radiografías del pasado. La puerta de una bóveda se mantuvo tras la conversión en hotel, pero ahora es un pesado portón de metal con dos engranes principales que custodia lingotes de oro hechos de recuerdos. La firmeza del sistema financiero de una ciudad sostenida por un gran trozo de metal no está exenta de las crisis económicas globales.
Columbus fue nombrada así en honor a Cristóbal Colón; incluso hay una estatua de él en algún lugar de la ciudad que no tengo ganas de conocer.
Sentada sobre la acera, una mujer blanca y rubia cuyo cabello no ha sido lavado en días fuma un porro de marihuana. Descansa sobre un tapete sucio y no parece tener hogar. Es la única homeless que veo en la ciudad.
El Rust Belt es el nombre con el que se denominó a la zona alrededor de los Grandes Lagos, en donde se establecieron las industrias del Estados Unidos del siglo XX, entre ellas la automotriz en Detroit. Columbus destacaba por la manufactura del acero que surtía a Michigan para la fabricación de vehículos; sin embargo, el libre comercio cambió la situación y ahora la mano de obra más barata está en el extranjero. Pero antes de eso se vivió la época que convirtió a Estados Unidos en una potencia mundial, cuando la fuerza de trabajo se encontraba en su gente, muchos de ellos inmigrantes europeos que huían de la guerra, del hambre y de la desesperación. Estados Unidos es una nación forjada con acero.
Soy incapaz de definir la vocación económica que hoy tiene Columbus con tan sólo estar en su centro durante un par de días. Sé que la educación superior en Ohio es de las más elevadas en el país, pero, además del aspecto académico, no encuentro algo que la pueda marcar; la ciudad no parece ser como en aquellos años del Rust Belt en que tenía una industria importante.
Ohio es un gran centro político. Es uno de los estados conocidos como swing states, aquellos que varían con cada elección presidencial: de republicano a demócrata; de demócrata a republicano. Es determinante al momento de decidir el número de delegados que apoyarán al candidato en turno para volverse “el líder del mundo libre”. Los centros de las ciudades latinoamericanas cuentan historias. Con ir a una cantina, al parque principal —construidos a imitación de las plazas españolas, cuando el continente era un apéndice más grande que el reino ibérico— o a alguno de los portales de las casas de gobierno, se puede encontrar a algún anciano que se sienta a jugar cartas o dominó mientras platica sobre el pasado de la ciudad. Por donde se vea hay una historia y alguien dispuesto a contarla. Son cronistas sin título que rememoran las anécdotas que vivieron o que sus padres, abuelos o bisabuelos les contaron. Pero en Estados Unidos no hay esos espacios que construyen comunidad y en los que las historias se mantienen efervescentes.
Los centros de las ciudades gringas no tienen a esas personas que reviven sus memorias y con ellas las de su hogar durante las pláticas vespertinas.
Columbus no tiene encanto; no le encuentro encanto. Sólo destaca, en lo alto de un edificio de la cuadra principal de la ciudad, un letrero del diario The Columbus Dispatch que dice, en una estilizada tipografía gótica, que es el mejor periódico de Ohio, con ciento cuarenta y siete años de servicio. Y el jardín del Capitolio estatal tiene varios banderines con los colores de Estados Unidos.
Detrás de la casa de gobierno está el Teatro de Ohio. Afuera de éste hay un hombre de barba blanca con una trompeta. Canta y toca “The Fields of Athenry”, una balada que habla del destierro de un irlandés durante la Gran Hambruna del siglo xix. El joven robaba comida para su familia, pero la Corona inglesa lo deportó a Australia. El músico termina de tocar y me ve, extranjero. Me pregunta de dónde soy. Le respondo y en su trompeta comienza a sonar el himno nacional mexicano.
La ciudad se comporta con pausas. No hay los ruidos del transporte público, ni del tráfico ni de construcciones. Su silencio sería inusual para una urbe latinoamericana que se llena del grito de los vendedores y del traqueteo de motores sin aceitar. Las ausencias tienen el mismo impacto que los murmullos.
El tiempo medido por los Estados Unidos se mueve de manera distinta. Se acostumbra que las cenas se sirvan a media tarde, cuando en México apenas estamos terminando la jornada laboral. A las ocho de la noche muchos restaurantes avisan que cerrarán en un par de horas y nos apuran a pedir un platillo. Entre tanta indecisión por nuestra parte y por la prisa previa al cierre terminamos cenando pizzas. Demasiado temprano para nuestro reloj latinoamericano. En el hotel alargamos la noche con cervezas de un 7-Eleven.
La tarde antes de viajar a Kentucky voy a comprar algo para cenar a una tienda de conveniencia. Es un lugar iluminado por luces de neón rojas, verdes, azules: ATM, OPEN, EXIT, LOTTERY. Hay un pasillo largo, pero angosto. En el mostrador, una señora saluda con total apatía. Detrás de mí entra al lugar un hombre blanco, con un tatuaje de una espada sobre la mejilla. También tiene aspecto de redneck, como el que vi en la carretera al llegar. Me pide un dólar para un Greyhound, es decir, un viaje en la línea de autobuses que recorre el país. No dice a dónde tiene que ir. Me hago tonto, como que no entiendo, y en lugar de quedarme en el establecimiento, salgo. Escucho que me dice algo, una grosería, “fuck you”. Cuando él sale, yo regreso a la tienda.
Tal vez son mis prejuicios, tal vez no, pero desconfié de aquel hombre que se acercó a mí. Pensé que podría tratarse de un supremacista blanco, y yo estaba solo; cerca del hotel, sí, pero aun así solo frente a un hombre cuya actitud me hizo sospechar. Sentí un poco de miedo y mi reacción principal fue evitarlo, ignorar sus palabras.
Compro un sándwich de pavo congelado y regreso al hotel para cenarlo. Columbus es como ese sándwich: inerte carne blanca sin sabor.
***
Lebanon, Ohio. El corazón americano, un pueblo — moderno— de veinte mil habitantes. Un festival de música country. “This is America”. Nos paramos a mitad del camino entre Columbus y Louisville para comer en ese evento que organiza la ciudad y conocer “the real Americana”, como nos dijeron los miembros del Departamento de Estado en la introducción al programa de periodismo en el que participo.
Me siento mal. En el camino, mi estómago era una olla puesta a hervir que en cualquier momento alcanzaría su punto de ebullición. El sándwich de pavo congelado que había comprado la tarde anterior en Columbus no pasó por una correcta digestión y ahora padecía la versión gringa de “La venganza de Moctezuma”. ¿Aquí sería el “Remember The Alamo” o “Su Alteza Serenísima’s Revenge”?
Mis pensamientos sobre la separación de la mitad de México y su venta por Antonio López de Santa Anna a Estados Unidos sólo eran interrumpidos por mis constantes idas al baño del hotel. Siempre viajo con un paquete de medicinas para este tipo de situaciones y con ellas logro evitar que Santa Anna venda un territorio de mi intestino grueso a los gringos durante las dos horas en la carretera de Ohio.
Al bajar del autobús en Lebanon, cansado y sudando frío, más que ver el festival mi instinto me lleva a ubicar los baños más cercanos, alerta ante la posible guerra civil que pudiera gestarse en mi heroico colon.
Una vez que mi estómago se asienta, confío en ser capaz de recorrer las dos calles que ocupa el festival. Había pensado que sería mucho más grande, como un festival que llena parques y auditorios al aire libre, pero me encuentro esas dos calles simples con puestos de comida a los lados y el escenario al fondo, con una mujer blanca pero bronceada, de cabello rubio cubierto por un sombrero blanco, camiseta de cuadros, jeans y botas marrón que canta a Johnny Cash, “Ring of Fire”. Una decena, si acaso, de personas ponemos atención a la música. Una pareja de ancianos comienza a bailar frente a la tarima.
El festival de música country es rojo, blanco y azul en el cinturón de óxido. En menos de un mes, fuegos artificiales estallarán en sus cielos celebrando su independencia.
En el petting zoo algunos niños, acompañados de sus padres, acarician pavos y borregos. Las alpacas escupen y muerden, escucho decir a una de las jóvenes que cuida el corralito, así que hay que tener cuidado con ellas.
Los puestos venden hamburguesas en salsa barbecue, camotes fritos y pedazos de ternera. Una familia asiática, los únicos no-caucásicos —omitiendo al grupo de diecisiete latinoamericanos que recién llegamos—, ofrece pollo a la naranja.
Entro a una tienda de memorabilia en la que venden tarjetas de beisbol. Me fascina este descubrimiento, encontrarme con el Estados Unidos clásico que transmite la nostalgia de la rebeldía de la década de los cincuenta. Motocicletas, rocolas y guitarras son algunos de los objetos vendidos. Estas tiendas son la esencia del país de la generación baby boomer que se formó con las estrellas del beisbol y del rock and roll. Mickey Mantle está aquí, su valor es de ochenta y cinco dólares. El espíritu americano habita en tarjetas de beisbol y artículos coleccionables que se hacen más valiosos con el paso del tiempo.
Los viajes, se piensa, pueden ser las aventuras más excitantes que uno podría encontrarse en su vida. Aventarse en paracaídas, explorar una selva llena de peligrosos jaguares y templos antiguos por descubrir, o descender al inframundo en una caverna. Un viaje a un sitio como Lebanon es atípico; si no fuese por la invitación de parte del programa, nunca habría pisado este lugar y, probablemente, ninguna otra ciudad de ese tamaño en Estados Unidos. Si la mirase desde el cielo, Lebanon sería una ciudad tan perfecta como un tablero de ajedrez. Ni tan tablero de ajedrez, la parte central es un juego de gato, un 3×3 que rodea a la alcaldía y al parque bicentenario.
¿Springfield, Ohio? Lebanon bien podría ser Springfield, un lugar formado por los gringos tradicionales, los gringos promedio. Homeros y Marges con sus tres hijos, Bart, Lisa y Maggie, en el pueblito donde seguramente todos se conocen. Éste es su mundo, como si una burbuja rodease la ciudad. Fuera está la gente apresurada que vive en las grandes metrópolis o en el campo, que trabaja día y noche sin poder reposar, que tiene miles de preocupaciones por comer, por educarse, por chingarle para salir adelante. Todo un sistema económico mundial que labora para las decenas de familias Simpson que viven en éste y otros Springfields regados por Estados Unidos.
¿Qué es lo que puede pasar —me pregunto— en un lugar como éste? Me alejo del festival en busca de algún periódico local que me responda esta pregunta. En la alcaldía no hay diarios, ni tampoco en la única tienda de autoservicio de la zona que está junto a una gasolinera. No existe un periódico local, ni siquiera uno de cuatro páginas, que cuente lo que sucede todos los días en Lebanon. En cambio, encuentro una guía de la ciudad en la que aparecen festivales como éste que se repiten una vez por mes. La vida diaria de aquí debe rodearse del chisme cotidiano, el gossip que se cuentan los vecinos: “Did you hear what Katie did?”; “He had an affair?”; “She won’t be cheerleader”.
Pero ¿cómo saberlo? Para ello se tiene que pertenecer a esta tribu. Probablemente casi nadie pueda entrar a esta sociedad. Cuando veo a su gente comer sus hamburguesas y tomar sus cervezas en el beer garden es como si nosotros no formáramos parte, ni siquiera como momentáneos visitantes, de Lebanon.
Es la utopía realizada. El sueño del mundo ideal, de la perfección concretada. Cuando un sueño se vuelve realidad, es el momento en que uno se despierta. Los libaneses de Ohio, viviendo en un pueblo tan perfecto, tan encantador, no parece que sueñen con nada en sus vidas. El sueño americano no es el sueño del estadounidense que lleva más de tres generaciones en Lebanon. El sueño americano es el sueño del inmigrante: el latino, el europeo, el asiático. El extranjero sueña, es idealista, quiere conseguir esta utopía. Quiere lograr la belleza de la pequeña ciudad, perfecta en sus flores, en sus jardines, limpia, silenciosa, aromática, colorida, vacía. Lograr que su hogar sea sacado de una revista de decoración de interiores. Es algo que en América Latina no conseguiremos.
Vivir en Lebanon es encontrarse en la simulación de la vida perfecta. Una Matrix que recrea la punta de la pirámide de Maslow como el videojuego Los Sims.
Qué aburrido. EP
Este País se fundó en 1991 con el propósito de analizar la realidad política, económica, social y cultural de México, desde un punto de vista plural e independiente. Entonces el país se abría a la democracia y a la libertad en los medios.
Con el inicio de la pandemia,
Este País se volvió un medio 100% digital: todos nuestros contenidos se volvieron libres y abiertos.
Actualmente, México enfrenta retos urgentes que necesitan abordarse en un marco de libertades y respeto. Por ello, te pedimos apoyar nuestro trabajo para seguir abriendo espacios que fomenten el análisis y la crítica. Tu aportación nos permitirá seguir compartiendo contenido independiente y de calidad.