Hubo un tiempo en que los laberintos carecían de la connotación de acertijos. Sin atajos aparentes, sin pasajes secretos ni bifurcaciones, el visitante no hacía otra cosa que dejarse llevar por la curva de sus corredores hasta alcanzar el centro. A partir de allí no había más que emprender el regreso, que tampoco presentaba ninguna […]
Atractores extraños: La transformación del laberinto
Hubo un tiempo en que los laberintos carecían de la connotación de acertijos. Sin atajos aparentes, sin pasajes secretos ni bifurcaciones, el visitante no hacía otra cosa que dejarse llevar por la curva de sus corredores hasta alcanzar el centro. A partir de allí no había más que emprender el regreso, que tampoco presentaba ninguna […]
Texto de Luigi Amara 18/06/17

Hubo un tiempo en que los laberintos carecían de la connotación de acertijos. Sin atajos aparentes, sin pasajes secretos ni bifurcaciones, el visitante no hacía otra cosa que dejarse llevar por la curva de sus corredores hasta alcanzar el centro. A partir de allí no había más que emprender el regreso, que tampoco presentaba ninguna dificultad, pues la puerta de entrada era la misma que la de salida. En ese laberinto clásico —un cuadrado o círculo retorcido cuyos extremos siempre se tocan—, en donde incluso con los ojos cerrados bastaba caminar de frente para nunca perderse, la única confusión posible consistía en determinar si uno iba hacia delante o hacia atrás, si se adentraba o ya venía de vuelta.
En contraste con muchas otras formas de arquitectura, la diferencia entre interior y exterior adquiere en el laberinto clásico un cariz paradójico. Las paredes que lo conforman (si es que cuenta con paredes; muchos se dibujaban con piedras en el suelo), enroscadas como nido de serpientes, prescinden de techos y ventanas y, en general, están expuestas a la fuerza de los elementos. Salvo tal vez el edificio planeado por Dédalo para encerrar al monstruo de Creta, mitad humano y mitad toro, y aquella construcción legendaria del antiguo Egipto, referida por Herodoto, que nadie sabe si fue un palacio opresivo o una tumba gigantesca, el laberinto es menos una casa habitable que la invitación a recorrer un espacio. La sencillez de la entrada —un umbral recortado en el follaje, tres pilotes que improvisan un arco— se antoja una provocación. El laberinto, en apariencia, está volcado hacia adentro, hacia su entraña, pues allí es donde residiría su misterio. Pero aunque uno pueda creer que en la búsqueda del centro y su salida los laberintos se resuelven, quizá no hacen otra cosa que llevarnos de un punto a otro, inexorables y cíclicos, como una idea que va y viene por las circunvoluciones del cerebro. A la manera de la cinta de Möbius, probablemente no haya forma de internarse del todo en un laberinto: mientras más pasos demos en él, siempre nos llevará hacia afuera.

El símbolo del laberinto
Pese a ser conocido como Laberinto de Creta, no se sabe si el laberinto clásico guardaba relación con aquel edificio monstruoso de pasillos incontables y calles sinuosas, una desembocando en la otra, que el rey Minos mandó construir para aprisionar a su hijastro. Su trazo unívoco y sin opciones no precisa, a diferencia del de Dédalo, de ningún hilo para transitarlo, por la sencilla razón de que el propio sendero que alberga es, justamente, ese hilo. Ya que no incluye intersecciones ni corredores alternativos, escaleras ni pasadizos subterráneos, recorrerlo significa abarcar la totalidad de su espacio. Su centro, menos una meta esquiva que un punto equidistante entre dos trayectos análogos, apenas marca el momento en que los pies han de reencontrase, en sentido contrario, con sus propias huellas.
El símbolo del laberinto es una marca que atraviesa diversas culturas, como si más que el plano de un edificio fuera la proyección de un sueño recurrente. La misma imagen se ha encontrado en antiguas monedas griegas y en joyas de los indios de Norteamérica, tallada en tumbas sicilianas y en mezquitas de Pakistán, en jardines ingleses del siglo xii al igual que en piedras apiladas en el Ártico. ¿Puede una figura representar lo mismo en todas esas regiones? ¿Qué simboliza entonces esa figura obsesiva y envolvente que tanto ha fascinado a lo largo del tiempo?
Para algunas culturas mediterráneas, el laberinto era el patrón que seguían ciertas danzas sagradas (geranos); las referencias a una pista de baile construida por Dédalo en honor a Ariadna y la representación de Teseo como danzante indican la importancia que adquirió este símbolo como guía de los pies en movimiento. Para los antiguos cristianos, el laberinto reproducía el arduo camino que lleva del pecado a la salvación; Calderón de la Barca veía en él un reflejo del sacrificio ineluctable de Cristo y, a partir del Renacimiento, además de emblema de la muerte y de la posibilidad de una nueva vida, se subraya su cualidad de trampa y de prueba, la finura con que encarna el axioma de la desorientación como juego. En general se entiende como un edificio planeado para que reine la incertidumbre; un remedo del estremecimiento del hombre al enfrentar su propio destino. Pero el hecho de que la clave de su trayecto tenga que ver con el regreso sobre los propios pasos lo vincula con la idea de arrepentimiento: se conocen muchos laberintos creados como lugar de penitencia —incluso al interior de iglesias—, a fin de que los piadosos completen su curso de rodillas. En El mundo como laberinto, G. R. Hocke arguye que se trata de una metáfora que unifica los aspectos previsibles e imprevisibles del mundo, una forma plástica y atractiva de evidenciar que “el rodeo lleva al centro”.
En la consideración del laberinto suele pasarse por alto que, al menos en su dibujo clásico, tenía como propósito motivar un peregrinaje solitario. Instaurar “el señorío de los pies”, según la expresión de Sir Henry Wotton, a expensas de la primacía de la mirada, y de ese modo recuperar no sólo el disfrute del movimiento bípedo, sino el placer concomitante de la meditación. El laberinto postula una configuración eminentemente reflexiva, que dinamiza la mente a través de la alegría un tanto infantil de dejarse llevar; una configuración pedestre pero refinada, que por su ondulación y torcedura excluye la tentación de la velocidad, de todo amago de competencia o desenfreno: “A los que corren en un laberinto, su propia velocidad los confunde”, escribe Séneca.
Muchos de los primeros laberintos de jardín se confeccionaron con esa premisa al mismo tiempo física y contemplativa, y retomaron los dibujos grecolatinos y medievales para reproducirlos con setos tupidos que no dejaban penetrar la mirada, trabajados como si sus ramas fueran de estambre, o bien con abetos y hayas recortados a la perfección. Cuando todavía los laberintos emparrados no se contaminaban del afán de retar al visitante, en algunas ciudades llegaron a denominarse “jardines filosóficos”: sus calles frescas y sinuosas, cifra del mundo y de su aparente complejidad, también se convirtieron en el sitio ideal para escapar del mundo y consagrarse a los deleites paralelos de la especulación y el movimiento.
A partir de 1500, de Escocia a Italia y de España a Alemania, toda Europa se pobló de laberintos vegetales de este tipo, algunos en verdad kilométricos, que además de la caminata al aire libre admitían juegos no tan inocentes como las escondidillas, lo mismo que creaban un escenario inmejorable para las aventuras románticas. Los senderos susurrantes conducían a un centro espacioso, donde se plantaba un árbol alto o una estatua elevada, de modo que el paseante pudiera avistar su destino. Allí también solía haber una fuente o una banca a la sombra, y tal era la paz y el descanso que prometía que durante mucho tiempo se conoció como “el cielo”.
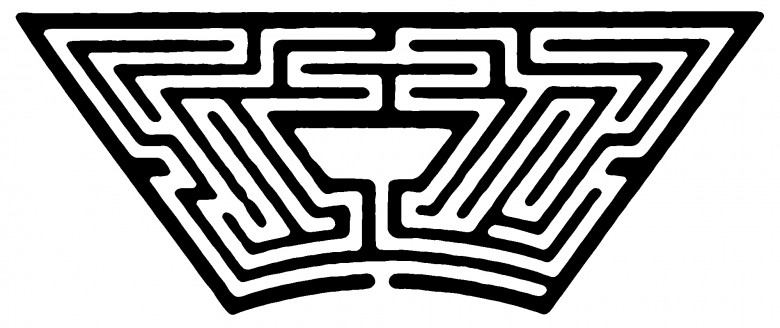
El laberinto de Hampton Court
La encrucijada, y con ella la alternativa de elegir entre dos rutas quién sabe si convergentes, demoró en aparecer en el diseño de los laberintos. El creado específicamente para la dificultad y la sorpresa, que en inglés se denomina maze, fue tal vez consecuencia de la necesidad de dibujos cada vez más elaborados que, al incorporar deviaciones y puertas incoherentes, terminaron por desdibujar el ritmo monocorde de aquellos recorridos antiguos que desembocaban siempre en el mismo punto. Con caminos que se abren en distintas direcciones, callejones ciegos y retorcimientos, senderos en espiral que conducen a islas que sólo permiten avanzar en círculo, el nuevo laberinto —el laberinto plural o “perdedero”— no escatima recursos para desorientar al paseante, para simular una emoción de extravío y despiste, obligándolo a tomar decisiones, en vez de sólo confiar en la locomoción de los pies.
Gracias al resurgimiento, entre los siglos xvii y xviii, del callejón sin salida, esa artimaña tan revolucionaria como perversa, la afición por los laberintos atravesó un florecimiento sin precedentes en toda Europa. Los diseños se sucedieron uno tras otro, cada uno más fantástico y rocambolesco que el anterior. Motivos simétricos y en espiral, con forma triangular o hexagonal, divagaciones formales y florituras preciosistas competían por el gusto del público, que en el furor de la moda se entregaba a la frecuentación de esos auténticos rompecabezas de clorofila. Por primera vez un jardín se convirtió en un juego de habilidad y, aquí y allá, en medio de pasillos aromáticos pero ahora también opresivos, se inventaban algoritmos para su solución.
Probablemente el laberinto más célebre de este periodo de euforia sea el del Palacio de Hampton Court, en Inglaterra, cuyo diseño (o al menos su reconstrucción) se atribuye a los arquitectos London y Wise. Se trata de un laberinto sencillo, sin abigarramientos, casi simétrico en su estructura, cuyo trazo produce interés y asombro sin caer en “un exceso aburrido e innecesario de complejidad”. Como todo buen laberinto, su diseño optimiza de modo ingenioso el terreno; el paseo que aloja en su interior, de cerca de un kilómetro, se diría concebido a escala del hedonismo humano: lo suficientemente breve para no cansar, lo suficientemente extenso para producir expectación.
El nuevo tipo de laberinto, con todo lo que tiene de lúdico y de acertijo, no sólo se desentendió de muchas de las implicaciones sagradas de su antecesor; también instauró una experiencia inédita, en la que la fácil disciplina de dejarse llevar dio paso a la expectación y el equívoco, quizá como trasunto de la libertad de elegir, de aceptar las responsabilidades y peligros de la vida moderna. Es a partir de entonces que el laberinto se convierte en un reflejo de la condición azarosa de la existencia humana, de sus múltiples y excluyentes recorridos; ingresar en él puede acarrear toda clase de recompensas y alegrías, pero también puede convertirse en una sucesión de pasos en falso y precipitar al caminante en la desesperación. La actitud meditativa que consentía el laberinto clásico se ha difuminado a causa del desafío permanente que suponen sus bifurcaciones, y aunque el visitante esté convencido de que sus tanteos lo llevarán eventualmente a la salida, su mente se encuentra ocupada en recordar si volteó a la derecha o a la izquierda, o en determinar si ha caído en una trampa circular.
Más allá de los laberintos a escala, que pueden recorrerse con la punta de un lápiz o con el dedo, hoy vivimos la decadencia de ese viejo artificio, convertido más en un símbolo que en un lugar, más en un concepto que en un edificio o jardín. Podrá argüirse que no necesitamos más desorientación que la imperante, que ya las ciudades han crecido en formas nunca imaginadas por Dédalo, pero si no hemos atinado a crear un laberinto a la altura de nuestra confusión, tal vez sea porque nosotros mismos nos hemos convertido en el laberinto. ~
_____________
LUIGI AMARA es poeta, ensayista y editor. Desde 2005 forma parte de la cooperativa Tumbona Ediciones. Obtuvo el Premio Nacional de Poesía Joven Elías Nandino 1998, el Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños 2006 y el Premio Internacional Manuel Acuña de Poesía en Lengua Española 2014. Su obra más reciente es Nu)n(ca (Sexto Piso, 2015).








