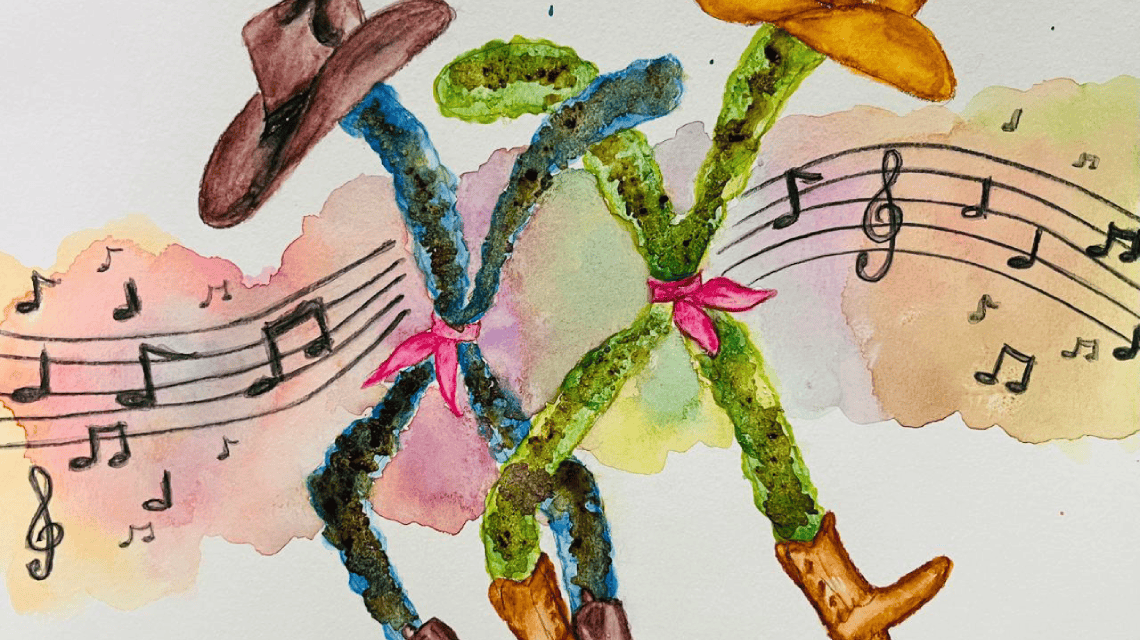Tiempo de lectura: 7 minutos
Llevábamos apenas unos minutos de conocernos y el hombre de la gabardina ya estaba echado en mi sillón, con los pies sobre la mesa de centro. Saqué del congelador los hielos que quedaban y, después de ponerlos en una pequeña cubeta, salí de la cocina llevando también una botella de ron y dos vasos. El hombre estaba borracho, no cabía duda, pero quería seguir tomando. Se acomodó en el sillón al verme volver con la botella, destapó el agua mineral y me regaló una sonrisa amarillenta, confiada, familiar, que yo le devolví tímidamente.
—Un placer conocerlo en persona, señor Ortega —dijo mientras servía en ambos vasos tres cuartos de ron y uno de agua.
La luz de la luna que entraba por el ventanal iluminaba tenuemente la habitación. Yo había querido encender una lámpara cuando llegamos, pero el hombre de la gabardina me detuvo haciendo una señal con la mano. Algo en su rostro me hizo pensar que rondaba los cuarenta años, y que los había vivido muy deprisa. Parecía tener problemas para mantenerse quieto, como si tratara de luchar contra la necesidad de lo fugaz, de la huida o la persecución; sus movimientos eran rápidos, precisos, pero incluso detrás de la aparente intranquilidad de los dedos que tamborileaban en el sillón pude reconocer la lentitud de la sospecha, la cautela de un gato moviéndose en la oscuridad.
—Quería hablarle sobre uno de sus cuentos. El relato policiaco que comenzó a escribir esta tarde. ¿Ya lo terminó?
—Hace mucho que no escribo —dije. El hombre de la gabardina asintió sin mirarme.
—No me mienta. De no ser así yo no estaría frente a usted ahora. Voy a explicárselo, no se preocupe —dijo al notar mi confusión—. Pero primero beba. Tiene que prepararse.
—¿Prepararme para qué?
—Para lo que pasará esta noche. Beba.
Bebí, sin saber muy bien si lo hacía siguiendo su indicación o para calmar mis nervios; él hizo lo propio, un trago largo, sin respirar.
—Usted matará a alguien esta noche —dijo, y luego sonrió para sí mismo, como si estuviese seguro de que lo que acababa de decir era una trampa inútil de tan simple, algo que se le diría a un niño.
—Creo que ya es suficiente —me levanté, fui hacia la puerta e hice un ademán con la mano indicando que debía marcharse. Imaginé el principio de un cuento, las bases de la historia, su posible desarrollo. El final estaba frente a mí: antes de salir del cuarto del escritor (porque en el cuento no sería un departamento en el tercer piso, sino un cuarto de azotea), el hombre diría algo profundo, filosófico, y luego preguntaría si podía llevarse la botella.
Lo que ocurrió a continuación fue muy distinto.
—Siéntese —ordenó el hombre de la gabardina y colocó el revólver sobre la mesa de centro.
Obedecí.
—¿Quién es usted?
—Su detective, pero ya llegaremos a eso. Vine a supervisarlo, necesito asegurarme de que el muerto sea la persona correcta.
Se puso de pie y recorrió el departamento lentamente, en silencio. Era alto, de brazos gruesos; la vieja gabardina negra le ceñía la espalda. Echó un vistazo a la cocina, revisó el baño, entró a mi habitación. El revólver seguía frente a mí, sobre la mesa de centro, pero el hombre de la gabardina sabía, de alguna extraña manera, que yo no iba a tomarlo.
—¿Dónde está el ruso? —preguntó finalmente.
—¿Qué ruso? —El ruso del cuento.
—Oiga, creo que ya se está pasando de la raya. ¿Qué ruso?, ¿qué cuento?
No contestó. Terminé lo que quedaba en el vaso de un solo trago. Él volvió a servirme y se acomodó nuevamente en el sillón, estirando los brazos. Apoyó las manos en sus rodillas y se inclinó hacia mí. Me miró a los ojos fijamente.
—Usted ha enviado a un ruso a matarme.
—No tengo ni idea de qué habla, se lo juro.
—Me he comportado, pero si realmente quiere que esto se haga por las malas, por mí no hay problema…
¿Por qué hice lo que hice? ¿Cómo pude hacerlo? La gente como yo, la gente común, nunca ha pensado realmente en la fragilidad de la vida, no está acostumbrada a ver de cerca, cara a cara, a la muerte. Pero la adrenalina es la adrenalina y bastó un segundo para decidirme. Los vasos se hicieron trizas cuando me arrojé sobre la mesa para tomar el revólver. Apunté con él al hombre de la gabardina mientras volvía lentamente al sillón, primero a su pecho, luego a su cabeza. Él no se movió.
—¡No conozco a ningún ruso! —grité, tratando de no tartamudear.
Sentí el frío del metal en mis manos, me vi temblando bajo el peso de las posibilidades. El hombre de la gabardina me miraba inexpresivo, sin voltear a ver ni una sola vez el arma, casi sin moverse.
Imaginé que el cuento terminaría con un cachazo, con el escritor arrastrando al hombre inconsciente escaleras abajo, hasta la calle, no sin antes poner un par de billetes en su bolsillo, como agradecimiento por haberle devuelto algo que creía perdido: llámese audacia, hombría, valor. Pero la vida es complicada y a veces las cosas no ocurren como en la literatura. El hombre de la gabardina dio un manotazo al revólver, haciéndose a un lado al mismo tiempo para esquivar el disparo reflejo, y luego me pateó en el estómago, haciendo que me doblara del dolor.
—Señor Ortega, usted no es un hombre de acción —dijo.
No respondí. Estaba tirado sobre el sillón abrazando mis piernas, tratando con todas mis fuerzas de recuperar el aliento.
—Eso en primer lugar —continuó, sonriendo—, y, en segundo, jamás podría dejarme inconsciente de un cachazo, mucho menos arrastrarme escaleras abajo. Esas cosas no ocurren en la vida real.
El hombre fue a la cocina y volvió con un vaso de agua.
—Bueno —dijo—, volvamos al ruso. ¿Dónde está? Según usted, él me matará al final del cuento.
—Le juro que no tengo idea de qué está hablando.
—Tome un poco de agua y déjese de tonterías. Usted escribió un cuento hoy. Un cuento policiaco de calidad regular, donde al final, en una vuelta de tuerca bastante predecible, el ruso me mata. Yo, lógicamente, debo impedir que eso suceda.
—¿Cuántas veces tengo que decirle que no he escrito ningún cuento así?
—Mire, si usted me dice en este momento dónde está el ruso, yo voy y lo mato, y así le quitamos varias páginas al cuento. En una de ésas, hasta podría quedarle una buena minificción. ¿Qué le parece?
—De verdad que no sé de qué me habla…
Un golpe certero, con la mano abierta, me cruzó la cara.
—¡No sé nada de ningún ruso! —grité.
Él volvió a pegarme, ahora con más fuerza.
—¡¿Dónde está el maldito ruso?!
Intentó golpearme de nuevo, pero esta vez alcancé a cubrirme con los brazos. Entonces ocurrió. No habría forma de explicar por qué, ni cómo.
—¡En el baño!, ¡está en el baño! —mentí.
Justo en ese instante el hombre de la gabardina vio la puerta del baño abrirse de golpe. Buscó el revólver, pero había desaparecido. El ruso era muy alto, rubio, musculoso; en la mano derecha llevaba una escopeta corta. Disparó dos veces. La primera descarga alcanzó la parte de abajo de la gabardina mientras el detective llegaba de un salto a la cocina; la segunda dejó un enorme boquete en la pared.
El ruso volvió al baño y lo escuché cortar cartucho, luego salió, apuntando hacia la entrada de la cocina. Me quedé inmóvil por unos segundos, incapaz de comprender lo que pasaba.
—¡¿Qué chingados hace?! ¡No se quede ahí parado, idiota! —gritó el detective. El ruso me miró. Sus grandes ojos azules inyectados en sangre. Dirigió lentamente la escopeta hacia mí y yo levanté las manos. Lo vi sonreír.
Pensé en el cuento. El ruso iba a disparar. Dos tiros, para asegurarse. Imposible esquivar ambos, imposible para un simple escritor esquivar siquiera uno. Pensé en el detective escondido en la cocina. “Usted matará a alguien esta noche”, había dicho. El ruso avanzó hacia mí. Quise moverme pero mis pies eran como dos enormes bloques de concreto. Imaginé la escopeta destrozándome el pecho. Luego la sentí. El ruso me empujaba con la punta del arma.
Entonces llegó la idea. Fue como un flashazo, como el sonido de un látigo en el aire. Escribiría una frase, una simple oración para salvarme la vida: “Cuando el ruso intentó disparar, el gatillo sonó pero no hubo descarga”.
Clic. Clic. Clic. Nada.
De pronto me pareció que el tiempo avanzaba más despacio, que el ruso, el detective y yo nos movíamos en cámara lenta. Escuchamos un ruido en la cocina y algo salió disparado. El ruso dobló las rodillas, intentó moverse, pero no pudo, no tuvo tiempo. Levantó la mano izquierda para cubrirse y con la derecha dirigió la escopeta hacia la mancha negra que se acercaba desde el aire, cubriéndolo como un eclipse. El ruso supo —lo vi en sus ojos— que estaba perdido, que había fallado en lo más elemental: nunca perder de vista al enemigo. Antes de que la gabardina lo cubriera por completo, haciéndolo perder valiosos segundos de reacción, pudo ver al detective, que, semioculto, apenas guiado por la luz de la luna que entraba por el ventanal, corría echando el cuerpo hacia delante para ganar velocidad y fuerza. Al embestir al ruso hizo que el enorme cuerpo de éste se elevara varios centímetros del suelo. El sonido del vidrio rompiéndose no fue suficiente para apagar el de los gritos, mucho menos el de la escopeta.
El detective se acercó a mirar hacia abajo, a la calle, por el ahora roto ventanal, el viento de la noche alborotándole el cabello. Luego cayó de rodillas.
—Diga… diga que está muerto… —se arrastraba hacia el sillón. Una mancha roja crecía en su camisa—. Diga que… está muerto… ¡Dígalo!
—Está muerto —mentí, queriendo al mismo tiempo que fuese verdad.
El hombre de la gabardina sonrió.
—Tengo que llamar a una ambulancia —me acerqué al teléfono, pero comenzó a sonar justo antes de que lo levantara—. ¿Quién es? ¿Quién habla? ¿Qué quiere?
—¿Hablo con el señor Ortega? Lo llamo de parte de…
—¡No tengo tiempo para hablar!…
—…Para informarle que su cuento “Un hombre de acción” resultó ganador en el concurso…
—¿Qué cuento? ¡No he escrito ningún cuento!
Busqué con la mirada al hombre de la gabardina. Ya no estaba ahí.
—Lo esperamos en la ceremonia de premiación el día… Muchas felicidades por…
Colgué.
El viento frío de la noche había invadido todo el departamento. Fui a mi habitación por la máquina de escribir y volví al sillón en el que había estado sentado el detective. Una mancha de sangre decoraba uno de los cojines. Pensé en la frase que me había salvado la vida: “Cuando el ruso intentó disparar, el gatillo sonó pero no hubo descarga”. Coloqué la máquina sobre la mesa de centro, junto al revólver, y comencé a escribir. EP
Este País se fundó en 1991 con el propósito de analizar la realidad política, económica, social y cultural de México, desde un punto de vista plural e independiente. Entonces el país se abría a la democracia y a la libertad en los medios.
Con el inicio de la pandemia,
Este País se volvió un medio 100% digital: todos nuestros contenidos se volvieron libres y abiertos.
Actualmente, México enfrenta retos urgentes que necesitan abordarse en un marco de libertades y respeto. Por ello, te pedimos apoyar nuestro trabajo para seguir abriendo espacios que fomenten el análisis y la crítica. Tu aportación nos permitirá seguir compartiendo contenido independiente y de calidad.