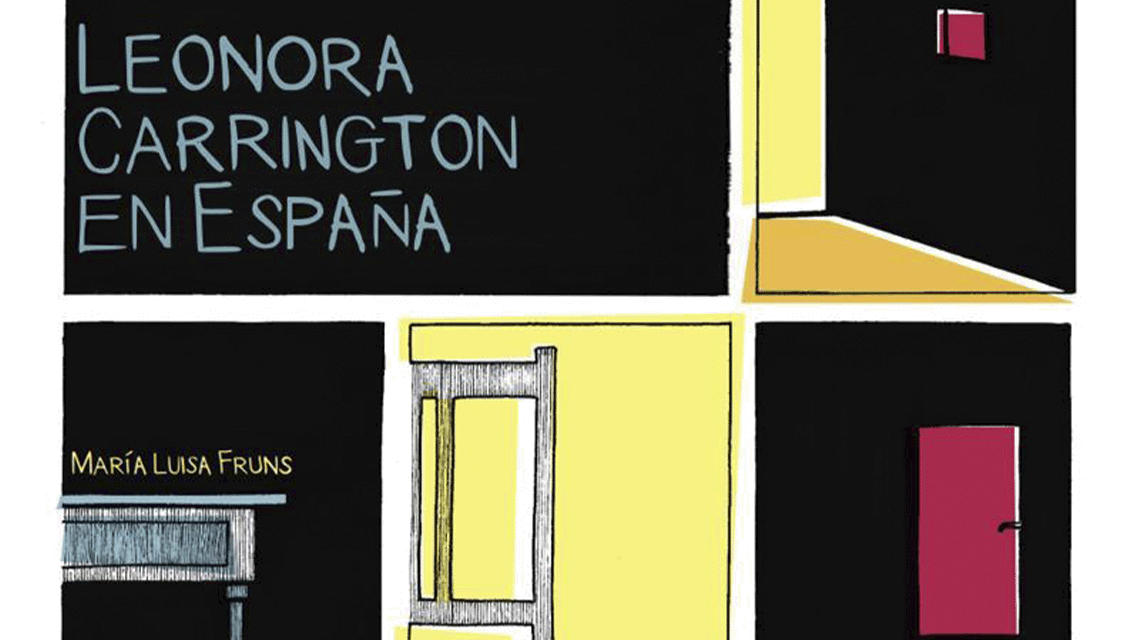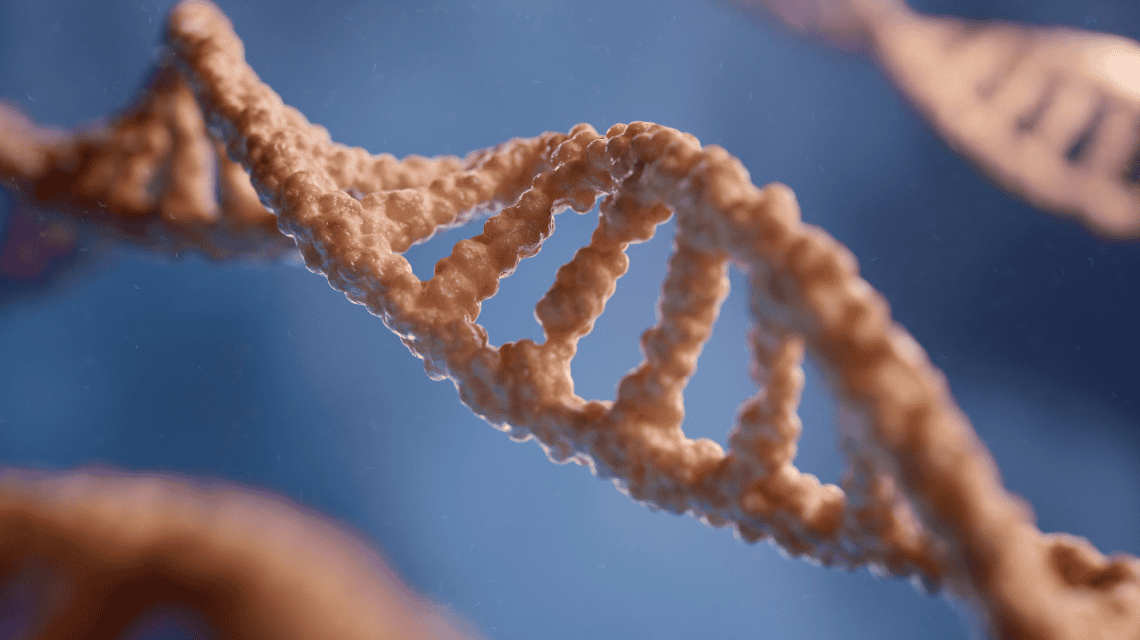Tiempo de lectura: 19 minutos
Nos propusimos entender cómo ha sido ser un joven mexicano en los últimos cincuenta años, década por década. Pero entendimos que era misión imposible comprender algo tan complejo que involucra a millones y millones con experiencias disímiles. Por eso elegimos cinco casos, cinco historias de personajes que nos cuentan cómo fue ser joven desde la década de los setenta hasta la del 2010. Aunque son particulares, las experiencias que relatan exhiben claramente cinco épocas.
¿Qué oían? ¿Por qué luchaban? ¿Cómo vivían su sexualidad? ¿Se drogaban? ¿Cómo enfrentaban a los adultos? ¿Dónde antreaban? ¿Por qué sufrían? ¿Cómo se movilizaban contra el gobierno? ¿Qué caminos encontraban o no hacia la alegría? Aquí los relatos contados en primera persona, llenos de recuerdos, aventura y profundidad.
1. Ser joven en los años 70
Joel Ortega (74 años), activista político y escritor
“Creí que moriría en la revolución”.
La vida sexual empezaba a ser libre porque fue la época de la píldora, eso cambió radicalmente todo. Los comunistas éramos un submundo de hombres, sexista, machista, con muy pocas chavas. Había endogamia: las dos primeras compañeras de mi vida se unieron con otros que eran mis camaradas. Todos nos revolvíamos. No fui mujeriego ni galán pero tampoco santo. El más tullido era alambrista y había una gran liberalidad. Nos íbamos a dormir al edificio de Radio UNAM porque había alfombra, baño con agua caliente y chavas. Los trotskistas nos acusaron al [periodista Eduardo Valle] “Búho” y a mí, en una asamblea: “Son pequeñoburgueses. Duermen en alfombras, se cogen a las chavas y se bañan con agua caliente”. Nos valió madres. Yo logré en una asamblea que el himno oficial de la Escuela Nacional de Economía fuera “Lady Madonna”, canción sensacional de avanzada sobre una puta (según Paul McCartney es sobre una madre de la clase obrera).
Vivía en Santa Julia, un barrio popular que tendía a pobre. Mi papá trabajaba facturando en Mexicana de Aviación, y mi mamá era maestra en la primaria “Maestro Mexicano”. Éramos cuatro hermanos; yo, el mayor. Sin ser comunistas, mi familia me apoyó siempre. En mi casa no hubo libros y todo lo que mi papá leía era el periódico La Prensa. Yo tenía el sueño de un carro nuevo pero éramos de capas bajas. El carro siempre fue para toda mi familia, un Ford 1949 que parecía un zepelín, una maravilla. Inmenso, podías armar ahí una pachanga.
Me fui de casa para que no se chingaran a mi familia [los políticos del PRI]. Cuando mi amigo Pablo Gómez [hoy senador] salió de la cárcel, pusimos un depa, en 1971. Algo muy pinche: dos cuartos en una vecindad en la colonia Espartaco. El Partido Comunista me pagaba una madre, ponle 3 mil pesos, para que me dedicara solamente a la militancia. Los recursos venían de una librería del partido y de fayuca: los que iban a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) traían ópalo, relojes, y los más audaces compraban en el mercado negro de Moscú unos cuadros llamados iconos [obras de antiguo arte religioso].
Siempre bailé mambo y fui a los salones Riviera, La Maraka. Éramos de alcohol social, tomábamos ron cubano Matusalén, de primera. Para mis amigos comunistas, el rock era música imperialista, como había declarado Fidel Castro (dijo que los rockeros eran “vagos, hijos de burgueses”). A mí no me importó. Me encantaban desde Enrique Guzmán hasta “La Ola Inglesa” de The Animals o Los Beatles. Eso sí, no fui a Avándaro. Era 1971, nos acababan de masacrar [en la Matanza del Jueves de Corpus] y de pronto se arma un toquín con mota. En realidad fue una operación para jalar gente: el Partido Revolucionario Institucional (PRI) tenía ductilidad para aparentar lo que no era.
Los adultos nos veían a los jóvenes como lo que dijo [el presidente Gustavo] Díaz Ordaz: éramos hijos del “filósofo de la destrucción”, Herbert Marcuse. Las familias nos veían peor que a infectados de coronavirus. Estábamos apestados. Usábamos jeans, un signo proletario, y claro, jorongos, por la moda de “dale tu mano al indio”. Incluso desde eso fuimos una juventud de rompimiento con las tradiciones, la política, y también rompimos con el padre: éramos parricidas. En respuesta no dejábamos a los viejos hablar: ni en las sesiones del Consejo Nacional de Huelga, menos en el movimiento del 1971.
[El presidente Luis] Echeverría, un loco con güevos, decidió ir la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 1975. Camino al auditorio, con mis compañeros libramos dos vallas de militares rapados. Llegamos a una tercera, impenetrable. Grité: “Hay prensa extranjera, si no nos dejan entrar los vamos a denunciar. Y si uno de estos hijos de la chingada toca a un compañero, también”. Entramos y junto a Echeverría llegó José Murat [luego gobernador de Oaxaca], Graco Ramírez y Jorge Carrillo Olea [años más tarde gobernadores de Morelos], y Ramón Sosamontes, hoy indiciado por la Estafa Maestra. Ese tipo de personajes.
Al auditorio de Medicina, uno de los más grandes de Ciudad Universitaria (CU), la noche anterior lo tomó el Estado Mayor. Echeverría puso una placa renombrando al auditorio “Salvador Allende” para que lo pensáramos de izquierda. Cuando entró, pasamos echando volantes y gritando. Eso era un pandemónium de gritos. Bajé a la tribuna. Echeverría nos estaba acusando de ser “jóvenes del coro fácil” manipulados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y que hablaban como los jóvenes de Hitler y Mussolini. Ya abajo me subí a la silla preparada para Echeverría, asalté la tribuna y tomé el micrófono. Lo que dije fue sencillo: estamos contra este gobierno represor. Y cuando aclaré que estábamos contra los “charros” [líderes sindicales vendidos], Echeverría me interrumpió: “soy el primero en aplaudirlo”: era un tipo rápido. Lo sacaron y en el estacionamiento le dieron la famosa pedrada. Al agresor lo torturaron, le hicieron la vida imposible y huyó a Argentina. Yo quedé tumbado junto a unas macetas, entre putazos por todos lados. Al día siguiente, en la primera plana de Excélsior el periodista Gastón García Cantú me acusó de intentar linchar al presidente, y [el historiador] Enrique Semo me ayudó escondiéndome en su casa fuera del DF.
La prensa era una vergüenza, pero leía El Día, un periódico priista de izquierda con una gran sección internacional. Y mucha literatura cubana, todos los discursos de Fidel, mi gran formador: fui fidelista de la punta del pelo a la punta de la uña. La televisión nos era ajena, lo más audaz era “El Loco” Valdés diciendo “Bomberito” Juárez. Lo nuestro era el Cine Roble. Ahí vimos películas de Pier Paolo Pasolini, Vittorio de Sica, Ingmar Bergman, La Nouvelle Vague, Marlon Brando y el cine gringo avanzado, como Apocalypse Now, Escupiré sobre sus tumbas (1959, Michael Gast) y Novecento (1976, Bernardo Bertolucci). A mi generación, de visión internacionalista, el cine nos ayudó a romper con el “como México no hay dos” y esas pendejadas.
Creí que moriría en la revolución. Llegar vivo a los cincuenta años sería una tragedia y pensaba que me sentiría un viejito inútil y derrotado. Estaba convencido de que viviríamos una gran rebelión de las masas tomando San Ángel, tomando Las Lomas, tomando el poder. Y yo me veía ahí, como líder de esas masas.
2. Ser joven en los años 80
Leticia Huijara (53 años), actriz
“Dábamos por hecho que el ingeniero Cárdenas ganaría, y la gente lloraba”.
Éramos la clásica familia de clase media que tiraba para abajo, y mi mamá, una enfermera del Hospital General, heredó un catolicismo extraño: nunca vas a la iglesia pero respetas sus preceptos o que parezca que los respetas (porque ella se divorció y se casó con otro señor).
Cuando viví en casa de mi mamá y mi padrastro en Lomas Verdes, con mis dos nuevas hermanas, fui una niña muy protegida. Nos tenían muy amarradas: “No sales”. La virginidad era muy importante. Pero como nos permitían ir a la iglesia nos inscribimos a la estudiantina, pretexto fantástico para ver gente. Y luego se formó un grupo con el que ensayaba varios días Jesucristo Superestrella.
Empecé a ir al Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) y para tener más libertad aumentaba las horas normales de clase: en vez de cuatro metía ocho y por eso podía tirarme al pasto, beber cerveza con los amigos en el estacionamiento. Fumábamos tabaco por zonzos, por hacer algo. Por herencia, fui una chava que se inició [sexualmente] tarde. Éramos una pandilla inocente.
Como me quería salir de casa desde los dieciséis, mi mamá me amenazaba con que me regresaría con la Policía por ser menor. Pero un día un productor de espectáculos de roller dance me dijo: “¿No quieres modelar?”. Modelé pantalones stretch Edoardos (California) de terciopelo de colores para catálogos de Sears, Liverpool. Ahorré y me salí de casa. Mi ingreso no me exigía cumplir un horario y podía estudiar. A los dieciocho años ya rentaba una recámara para señoritas en la colonia Del Valle, dentro de una casa de familia, para eso alcanzaba.
Ya en la Facultad de Filosofía y Letras entré a un mundo donde la tercera parte de mis amigos eran homosexuales, muy promiscuos. Luis había estado con Pablo, Pablo con Pepe y Pepe con Luis. En el momento en que supimos del primer caso de VIH, sabíamos que venían los demás. Viví el brote del SIDA y perdí muchos amigos.
Mis amigos gays me jalaban a los bares El Nueve y Tutti Frutti, que fueron un eventazazazaso en mi vida porque bailabas rock en la pista. En mi banda el alcohol no era fuerte, era sólo el pretexto para sentirnos adultos. Con un trago en la mano me sentía más guapa y sexy, pero pasaba una noche entera bailando: bailar era mi droga.
Cuando oí a Radio Futura fue: “Esto me representa”. Me gustaban las letras, que podía cantar y bailar: música de una juventud moderna. En las jardineras del CCH los chavos tocaban en guitarra a la Nueva trova cubana, ¿pero cómo bailabas “La era está pariendo un corazón”, de Silvio Rodríguez? ¿Cómo? Radio Futura era: “esto suena a mí, el poder sexual de la chica por cómo mira”. Un nuevo modo de la atracción. También me encantaban la Santa Sabina y Rita [Guerrero], que estudiaba en el Centro Universitario de Teatro. Su grupo participaba en las obras de David Hevia, súper modernas: rompían la cuarta pared, se salían del teatro a pintar grafitis.
En mi banda rockerona, vestir era abrazar símbolos. En La Lagunilla se ponían unas punketas a vender vestidotes, bota de llanta con agujetas, media negra, minifalda. Y yo era un poco Nina Hagen, con una sombra muy oscura debajo de los ojos.
En ese tiempo, alguien conseguía un coche, cabíamos seis y llegábamos a Zipolite, a los chiringuitos que los lugareños te rentaban con hamaca. Te daban de comer y estabas una semana en la playa lo más feliz, sin tener que decir: “ahorré todo el año para estas vacaciones”.
Dejé la colonia Del Valle. Una señora me rentó una de cuatro recámaras para jovencitas en una casa del siglo XIX bellísima en Río Lerma. Ahí me agarró el temblor del 85. Mi mamá trabajaba en el Hospital General y dije: “Ya entró a trabajar”. Me eché a caminar para llegar al hospital pero me frenaron en un retén en Bucareli: “No puedes pasar”. “Tengo que ver a mi mamá”. “No vas a pasar”, me dijo el paramédico. “Tengo que hacer algo”. “¿Quieres hacer algo? Están armando un albergue en Río Tíber, ve allá”. Viví cinco días en ese albergue que recibió muchos damnificados de Tlatelolco. Pronto supe que, junto a donde mi mamá trabajaba, se cayó la Torre de Ginecobstetricia. Pero ella estaba bien. En el albergue vacuné niños al por mayor, llegaba inmensidad de comida de restaurantes de Zona Rosa y la organizaba para las brigadas. Hasta que no pude más con mi ropa, mi cabello y fue: “Necesito tomar un baño”. La señora donde vivía estaba enojadísima. Me dijo: “no entiendo que te fueras sin avisar. Eres un pésimo ejemplo para mis niñas”. Y me corrió.
En 1986 vino el CEU (Consejo Estudiantil Universitario) y participé. Poníamos nuestras barricadas en Insurgentes y nuestro maestro de Teoría del Teatro, Gabriel Báez, un loco, nos decía: “¡Canicas, necesitamos canicas!”. “¿Para qué?” “En el ‘68 entraron los caballos y los detuvimos con canicas”. Y pues nos armamos de canicas por si entraban los caballos a CU.
Cuando participé en las marchas camino a la “gran revolución” para ir a las urnas, en 1988, tenía cierta notoriedad como actriz y la usaba para mover cosas. Pero en casa las ideas eran: “No le muevas, esto está mal pero podría estar peor”. “Si insisten, nuestro precario equilibrio se irá al carajo”. Y una frase me indignaba: “El PRI roba pero deja robar”. Lo decía la clase media: “El primo del hermano de un compadre del tío del presidente nos dará unos contratos”. Y también intervino que las mamás temían a nuestra movilización porque se oía de violencia contra las jóvenes: que acabaran violadas, desaparecidas.
Con un novio del CUEC (Centro Universitario de Estudios Cinematográficos) nos encontramos a una compañera suya en el último mitin antes de las elecciones de 1988, que pensábamos cambiarían al país. Ella se me quedó viendo y me dijo: “¿No quieres audicionar para una película de María Novaro?” Fui, me escogieron, e hice mi primera película y mi primer protagónico, Lola, con 21 añitos, sin imaginarlo: yo aspiraba a ser una actriz de teatro como Ofelia Medina.
El mismo día de la última marcha, cuando dábamos por hecho que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas ganaría, la gente lloraba. Ese movimiento revalorizó las nociones de nación: al deseducarme, de lo primero que renegué fue de los símbolos patrios. Si en fiestas patrias oía el himno, apagaba la tele, pero cuando lo oí en el Zócalo, cantando por miles y miles, se volvió un símbolo de unión, de que algo bueno le pasaría a México. Lo recuerdo y me emociono.
3. Ser joven en los años 90
Gustavo de la Rosa (48 años), economista
“Fuimos la generación de la incertidumbre”
Estudiaba en la Prepa 3. Viajaba en los chimecos que iban rapidísimo y echaban carreras: era un acto de sobrevivencia llegar vivo a tu destino: 45 minutos de ida, 45 de vuelta hasta la Narvarte, pero ni lo sentía porque traía mi walkman, mis casetes. Iba feliz.
Vivía con mis papás, mi hermano seis años mayor, una hermana que me llevaba cuatro —ellos dos ya trabajaban— y una tía. Era un núcleo familiar cerrado pero unido. Mi mamá se quedaba en casa y mi padre era panadero, un oficio muy bonito: su pan de muerto, delicioso, no lo he vuelto a probar en la vida.
En mi casa sonaba la Sonora Santanera. A mi hermano le gustaba John Lennon, a mi hermana las boy bands, y a mi mamá Elvis Presley: ponía un disco en la vieja consola —un mueble grande en la sala— y bailaba ella sola. Todo eso me contagiaba, lo absorbía, y a mí me empezó a gustar Queen. También la radio jugó un gran papel en mi aprendizaje: Radio Capital, La Pantera, Rock 101, W FM y Estéreo Joven, donde oía a U2, The Cure, Pearl Jam, y el boom del rock mexicano: La Lupita, La Cuca, La Castañeda, Caifanes, Café Tacvba.
Con amigos de la universidad y cuates de la colonia nos juntábamos a jugar futbol, oír música. Y ver MTV: nos reuníamos y botaneábamos. Todo muy sano pero un Club de Toby: puros hombres. Lo atribuyo a la complicidad con los cuates de tu sexo, porque estaba socialmente mal que una mujer estuviera en un cuarto con cinco hombres, y porque los papás no las dejaban: no había la apertura de hoy, no pensábamos en la igualdad de género ni en escuchar a la mujer.
Pero iniciaba una apertura de la sexualidad. Ya no estaba mal ir a la farmacia por un condón, y empezábamos a recorrer un camino con fantasmas como el SIDA, o la moral religiosa que derrumbábamos. Traías un condón en tu cartera, una chica lo inflaba en un concierto, y era hasta divertido: ya se fabricaban condones de sabores, texturas, colores. Era algo inocente pero fuimos pioneros.
A mi generación la marcaron los grandes conciertos que iniciaron en los años 90. México superó un rezago cultural de décadas. Dos conciertos significaron más que cualquiera. El de U2 (Zoo TV Tour) en El Palacio de los Deportes, en 1992. Brutal: un show impresionante de primer mundo. El mismo que se hacía en Nueva York o París, lo estabas viendo aquí. Nos tuvimos que formar en el Palacio. Imagínate esa venta de boletos sin internet: fue algo primitivo, espontáneo, explosivo para una generación. Y el otro increíble, por sus dimensiones y emotividad, fue Pink Floyd en el aún Foro del Autódromo en 1994: entre gradas con tubos y tablas, ¡vámonos!, 50 mil personas.
Nos concentrábamos en la experiencia, la convivencia igualitaria. No en ponernos hasta atrás. Te rolaban un porrito, pero hasta ahí. Verías a una banda en vivo que por primera vez visitaba México, ¿ibas a perdértelo? No. Era: “Vamos a embrutecernos pero con música”.
En ese tiempo México traía el discurso de que entrábamos al primer mundo con un tipo de cambio estable, inflación de un dígito, Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). ¡Guau! Y de pronto todo se desmorona: nos dimos cuenta de que en el discurso oficial no había existido un México que estaba ahí. Los zapatistas nos dieron un golpe de realidad, mostraron la pobreza del sur. Como alumno de Economía en la UAM Azcapotzalco vi la depreciación del dólar, “el error de diciembre”, los primeros debates presidenciales por tv, la entrada del Reforma al periodismo —había hervor por leer medios críticos—. Y los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y Francisco Ruiz Massieu: México se transformaba con una política sucia y cerrada como la de treinta años atrás.
[La noche del 23 de marzo de 1994] estaba en el concierto de Scorpions y de pronto corrió el rumor: ¡mataron a Colosio, mataron a Colosio! Decíamos: “¿Cómo?”. Sí, el sistema estaba podrido.
Un episodio muy sencillo me impactó muchísimo y me sensibilizó: una persona entró al vagón del Metro y nos pidió trabajo. Nos dijo “Perdí mi casa, mi auto, y necesito que coman mis hijos”. Por la crisis a eso llegó el deterioro de las familias.
Yo empecé a trabajar como seguridad en los conciertos (OCESA Lobo). No ganaba mucho pero hacía lo que me gustaba: estar en conciertos, y gratis. Bajo el escenario veía al público enloquecido, asombrado. No había celulares y nadie se la pasaba grabando, sino que todos lo vivían. Nunca vi tanta alegría como con Paul McCartney: una generación lo había esperado veinticinco años.
Los adultos nos veían con distancia. En la Ciudad de México hubo una gran migración de personas del campo a la ciudad, los padres de muchos de nosotros. Lo poco o mucho que tenían lo habían conseguido con duro trabajo y sacrificio, y por eso les preocupaba esa inercia de sus hijos, la inercia llegada con la globalización.
Como toda familia tradicional, me bautizaron y confirmaron, pero me volví el más ateo. Había un choque de ideas y un rechazo a la Iglesia, una de las instituciones más corruptas de la humanidad. Veías el vínculo política-Iglesia y esa moralidad absurda que no llevaba a nada. Cuestionábamos, y eso nuestros padres no lo veían bien, pero nos empezaban a respetar. No tenía ni veinte años cuando ya salía con amigos o una chica, y había cierta preocupación: “Avisa, llama”. Pero nada como lo de hoy, la inseguridad y las desapariciones.
Antes de 1994, con la estabilidad decías: “La puedo hacer”. Pero la burbuja estalló y vinieron desempleo e informalidad. Los sueños se derrumbaron: unos amigos emigraron, otros adoptaron un oficio, otros dejaron la escuela. Pocos trabajaron en su profesión y formaron un patrimonio. Mi sueño era entrar al Banco de México: me apasionaba el análisis, y quería estar en una institución fuerte. Mil veces dejé mi CV y de la puerta no pasé. Había gente con toda la experiencia del mundo en bancos, directivos de mandos medios, buscando trabajo igual que tú. No olvido una convocatoria para cinco plazas en Bital. Éramos dos mil personas haciendo fila. Estábamos destinados a una crisis tras otra: fuimos la generación de la incertidumbre.
4. Ser joven en los años 2000
Guadalupe Borja, guionista de Televisión (34 años)
“Tus mejores años los has pasado en el Periférico”
Desde mi pueblo de Xochimilco, San Lucas Xochimanca, veía a la Ciudad de México con mucha envidia y ganas de estar ahí. Pero no podía: quería clases de baile y más cosas y era imposible ir si no me llevaba mi mamá. A mis papás, el transporte público les daba miedo. ¿Diversión con mis amigas? Plaza Loreto, Plaza Cuiculco. Los viernes a caminar ahí, entrar al cine y luego mi mamá me buscaba. O con mis amigos de Xochimilco ir a Pizzas Don Qu, al centro de la delegación, donde había una banda de rock, la distracción de los cool de la zona.
Mi papá es cirujano pediatra y mi mamá médico general. Tengo dos hermanos, Juan Pablo, tres años más chico, y Maricarmen, cinco. La comunicación era poca: mis papás trabajaban todo el tiempo. Nos quedábamos con mis abuelos, que vivían cerca. Y con ellos sí hablábamos, pero a partir de la tv: programas de bromas como Te Caché, o de videos de bloopers, El Chavo del 8, y los reality: Operación Triunfo, Big Brother. En general, siento que los adultos eran cercanos a nosotros, pero aún se enjuiciaba por el aspecto: “¡Ay, Marquito se dejó el pelo largo, trae arete!”
Mi mamá me llevaba la escuela en Jardines del Pedregal y a estudiar violín diario en [el Centro Cultural] Ollin Yoliztli. Me desgastó mucho el tráfico. Un tío me decía: “Tus mejores años los has pasado en el Periférico”. Es verdad. Vi cómo cambiaron la ciudad y mi pueblo: la gente decía “Qué bonito, con sus calles empedradas”. Pero se llenó de paracaidistas, los cerros se atestaron de casas grises como favelas, la Glorieta de Vaqueritos se volvió Segundo Piso. Vi esa explosión demográfica.
Mi secundaria fue en el Colegio Francés del Pedregal. Veía cosas incómodas. A una compañera guapísima, una maestra le decía cosas como “Señorita Tamayo, ¿para qué estudia? Dedíquese al modelaje. Las matemáticas no se le dan”. Y había prejuicios: con una amiga decíamos, “vamos a dar el suburbiazo”. Suburbia era el lugar donde comprábamos ropa, porque sólo para eso alcanzaba, ¡pero que jamás se enterara nadie en la escuela! La aspiración de las niñas era estudiar en la Ibero o el TEC, y ya. Pero siempre tuve fijo estudiar en la UNAM, aunque las compañeras eran de: “¿Vas a estudiar ahí?”. Cuando me aceptaron en la UNAM, según yo para entrar tenías que saber alburear, y agarré el libro Picardía mexicana que tenía mi hermano. Lo leí y lo subrayé para prepararme como si fuera un requisito.
Lo primero que escuché en la UNAM fue a un profesor en la primera clase en turno noche, del que salíamos a las 10 p.m.: “Qué tiernitas todas las mujeres. Bienvenidas a la UNAM, prepárense para que las violen”. Todos se rieron. Esa frase horrible se aceptaba.
En la UNAM desperté en muchos sentidos: compañeras de mi generación ya tenían hijos, y pensaba: “Estoy tomando clase con alguien con hijos”. Y llegar a un lugar con tantos hombres fue un shock. Pensaba, “No me levanto de mi silla si ellos no se levantan primero: van a ver mi cuerpo”. Me gustaba la honestidad que la gente llevaba a las aulas. En la escuela de monjas todo debía ser correcto, con apariencia y estándares de comportamiento, y la UNAM era libre: decías lo que quisieras y estaba bien. Por primera vez tomé mi caguama en el estacionamiento, mis modales cambiaron: en la escuela levantaba la mano para ir al baño o hacer una pregunta.
En la UNAM cualquier lugar era para divertirse. Antes, con las niñas, era: “Hay que divertirse en un lugar cerrado donde no estemos expuestas y avisemos a todo mundo”. Más allá del plan romance, quería amigos que invitaran a la cábula, maldosillos; divertirme, ir de borrachera, a partidos de americano, a conciertos. Si un hombre intentaba ser romántico era: “No, por favor”.
Ya después con un novio de Ingeniería y sus amigos iba a las cantinas del Centro Histórico: el Río de la Plata, El Nivel, La Mascota. Consumía un montón de cerveza de la botella. Antes, jamás.
En las elecciones del 2000 experimenté lo que era una escuela católica. Para las alumnas, los maestros, las monjas, Vicente Fox era una insignia del catolicismo. Era: “Él sacará a los priistas que no creen en nada, y alguien humano nos hablará de la Virgen”. Los pizarrones decían: “¡Fox ganará!”. Pensaba que Fox unía a las clases sociales: “estas niñas están enloquecidas con él y la gente de mi pueblo también lo ama porque habla de la Virgen y es católico”.
Al llegar a la UNAM los alumnos venían de colegios diferentes al mío: el LOGOS, el Madrid, las prepas de la UNAM, y ellos despreciaban aquello. Yo me sentía entre la espada y la pared y mi actitud era: “Uy, no es tan malo”. Pero lo que empecé a leer en la facultad tenía sentido para mí, fui a una marcha en la que estuvo [el Subcomandante] Marcos y me dije: “Soy de este bando”. Y después fui con una amiga a una marcha contra la Ley Televisa. Ya me nacía una conciencia.
Hice mis prácticas profesionales en los Pumas a los veintiún años. Mi labor era contactar a los invitados VIP, recibir a la prensa en El Palomar y, si me dejaban, escribir en su revista. El jefe de prensa era un cerdo: por sus comentarios, porque me contaba historias personales incómodas, fuera de lugar. Me pedía ir de tacones al Palomar: “Te vistes muy chunguita, tienes potencial, ponte tacones”. Y con las chicas que iban a hacer las prácticas profesionales era: “Sólo las gordas vayan a la cancha, así no se le antojan a los futbolistas”.
Después, a los veintidós años, me fui a trabajar al periódico Noticias de Querétaro como reportera para las elecciones [estatales] del 2012. Fue mi primer trabajo en serio en periodismo: vivía con un amigo en su departamento y ahorré. Pero nadie de mi círculo tenía en la cabeza adquirir una propiedad, ni lo tuvo alguna vez. Aún no existe esa posibilidad.
Mi aspiración era ser una gran periodista deportiva en radio o televisión, y salir del país. Me daba mucho coraje pensar que las chicas que llegaban a las redacciones tenían que cumplir con un estereotipo: la chica buenona. Me decía “No me veo así”. Eso me frustró y quizá por eso me frené para a incursionar a full. Decía: “Si el requisito es enseñar las chichis, no lo voy a lograr”.
Pero mis veintes los asumí como los años para atreverme, para no tener prejuicios, para hacer todo sin pena. Y para probarlo todo.
5. Ser joven en los años 2010
María Espinosa (29 años), abogada.
“Se me acercaban, me chiflaban, me decían cosas”
La danza era mi pasión, quería ser bailarina. Pero como debía viajar a otros estados, a mis papás los hacía infelices. Mi mamá me insistía en estudiar otra licenciatura hasta que me inscribió en Derecho en la UNITEC. Pensé: “Mis papás son abogados, es la mejor opción”. Fue lo correcto: el Derecho me abrió un nuevo panorama del mundo. Pero al estudiar en esa universidad conocí a un grupo social con un esquema de valores cuestionable. Eran irrespetuosos con los maestros: les aventaban bolitas de papel, los interrumpían a propósito. Y fueron acosadores: querían ligarme, y se burlaban al saber de mi síndrome de Asperger, que me dificulta socializar. Reían por eso y, como son “chacalones”, se me acercaban, me chiflaban, me decían cosas.
Desde que iba en la secundaria el hostigamiento era tolerado. No olvidaré mi primer día de clases y mi primer maestro: “¿Cómo te llamas?”. “María”. “¿Sabes?, estás muy guapa”. Un maestro de cincuenta años diciéndole eso a una niña de doce. Que además vieran tus piernas o te hicieran otras cosas, era normal. Me sentía culpable y pensaba, “quizá hice algo”. Si denunciaba, me culparían. Soy abogada en el despacho de mis padres pero desde los quince fui maestra de ballet y porras. En esos días un novio me dijo: “trabajas por muerta de hambre”.
Parte de la sociedad ha evolucionado: habla de bullying, machismo, clasismo. Todo eso preocupa, pero no de modo homogéneo. Veo una polaridad: por un lado los que se han hecho muy conscientes, y los que aún son más inconscientes que antes.
El acoso, por ejemplo, no me ha dejado vestir como quisiera. Me gustaba usar crop tops, ropa kawaii, shortcitos, y sólo lo hacía en ciertos ambientes porque si no el hostigamiento era terrible en el transporte, la escuela, fiestas. Y hubo un peligro constante: ser víctima de la trata de personas. Una vez me ofrecieron trabajo en una agencia y una pregunta fue si era menor de edad. Eso querían. Inocentemente, pensé que era para un show del Día del Niño en El Palacio de Hierro o Liverpool. Quería independizarme y respondí: “Me interesa”. Me di cuenta a tiempo de que se trataba por lo que me dijeron: “No es tanto ballet, es otra dinámica. Ganarás hasta 8 mil pesos al día”. Todo era sospechoso. Al final supe que la agencia reclutaba mujeres para una suerte de prostitución. Ya no fui.
Mi hermana, dos años mayor, me empezó a hablar de feminismo e identifiqué mis problemas con el machismo mexicano. Mis papás me tuvieron ya grandes y por eso hubo un choque de ideologías y no les podía contar. En nuestra casa de la Nueva Santa María de lo que se hablaba era de cosas prácticas y planes a futuro.
Mis primeras salidas fueron con una amiga en el mundo de las lobukis y los mirreyes de Interlomas, Satélite, Lindavista, en antros como Reina, Loo Loo (Studio) y Mono. Y después se incorporó otra amiga guapísima e hizo algo que no había visto: salía con hombres mayores para que le pagaran su depa y la fiesta. Eran lugares muy caros y ellos pagaban todo. Estaba incómoda, eran vulgares y a las chavas las trataban de “¡puta!”. Yo les preguntaba: “¿Ese tipo te gusta?”. Respondían: “He aprendido a quererlo”. Y siempre violencia: amigas fueron golpeadas, una casi muere ahorcada. A otra, el novio le rompió una costilla pero lo perdonó porque le regaló un coche. Y a los antros llegaban policías con armas gigantes y “¡todos al suelo!”, como delincuentes.
Luego trabajamos como “imagen”: para atraer hombres, el antro te pagaba por estar ahí. No mucho, 500 pesos, pero había chavas que pedían champaña Moët & Chandon. Y los 500 eran bien recibidos: era muy feliz. Ellas se quedaron en eso y yo me alejé, encontré otro tipo de fiesta en el Rhodesia e incluso resorts, con gente de mundo y dinero. Venían de la Roma, Condesa. Los chavos, guapos, no se metían tanto contigo, había música electrónica y era imprescindible el estilo: aunque llegaran en Hummers, sin ondita no entraban. Todos hipsters-fresas. Red Bull, Playboy y otras marcas patrocinaban.
Empecé a ir a Boiler Rooms o fiestas secretas que se trasmiten en vivo en YouTube. Sólo invitaban gente top bonita. Una hora antes del evento se anunciaba la sede random: un museo, un sótano. Esa aventura me emocionaba. Vi que la gente traía en la mano botellas de agua. Dije “qué chistoso” y una amiga me explicó: “Les meten MDMA, una droga satanizada por gente que la desconoce, menos dañina que el alcohol”. Lo probé [al éxtasis], te pones loco: sientes tranquilidad y ahhh, es un poco sexual y da felicidad, calma, deseo de abrazar. Todo es amor y nadie se mete contigo.
Descubrí el mecanismo de comprar droga. Nada siniestro. Mi amiga escribía un mensaje [al dealer]: “Quiero esto”. Le respondía: “Ya te lo tengo”. Al rato llegaba un chavo cool en un coche padre: “¿Qué onda, Marianita, cómo estás?”. La patrulla atrás, como si nada.
Mi generación consume tachas, cocaína y un papelito que se meten en el ojo, el “tussi” [2C-B o 4-bromo-2,5-dimetoxifeniletilamina]. Era top, lo más caro, alucinógeno. En un Boiler Room me metí eso y besé un chavo que por estar tan high ni siquiera podía enfocar. Para ligar lo típico era: “After en mi casa, ¿no?”. Mis amigas me decían: “Me fui con ese chavo”. En boiler rooms conocí a DJ’s que viajaban por el mundo. En un evento, un tipo súper drogado me empezó a agarrar la cara muy raro y al alzar la mirada todos me estaban tomando fotos. Dije, “¿Por?”. Me dijeron: “Es el güey que vinimos a ver”. Le dije a él: “Toma mi número”.
A mis dieciocho años fue el movimiento #YoSoy132, que no todos entendían pero al que se unían por relajo. Somos una generación poco politizada. Política es violencia y desencanto: no puedes hacer nada, no hay por quién votar. Los adultos nos despreciaban a los jóvenes, como siempre ha sido. La Generación Silenciosa despreciaba a los Baby Boomers; los boomers a la Generación X. Es natural no entender a un ser humano distinto a ti y decirle: “Perdiste los valores”. Aunque los valores no se pierden, sino cambian por su tiempo y espacio. He oído pendejadas como “No tiene valores: se tatúa”. Aunque tengo veintinueve años sigo en casa de mis padres porque mi mamá es grande, no será eterna y no quiero hacerla infeliz. Ha sido buena conmigo e irme sería apuñalarla por la espalda. EP
Este País se fundó en 1991 con el propósito de analizar la realidad política, económica, social y cultural de México, desde un punto de vista plural e independiente. Entonces el país se abría a la democracia y a la libertad en los medios.
Con el inicio de la pandemia,
Este País se volvió un medio 100% digital: todos nuestros contenidos se volvieron libres y abiertos.
Actualmente, México enfrenta retos urgentes que necesitan abordarse en un marco de libertades y respeto. Por ello, te pedimos apoyar nuestro trabajo para seguir abriendo espacios que fomenten el análisis y la crítica. Tu aportación nos permitirá seguir compartiendo contenido independiente y de calidad.